"la cultura es el mejoramiento del ser humano" Email oficial de Silvio: ojala@cubarte.cult.cu Email de este Blog:tropandaluz@yahoo.es
miércoles, noviembre 29, 2006
Mexico:emotiva actuación en el Zocalo
pese al clima frío
Silvio Rodríguez, en México. (AP)21/11/2006 Notimex
El clima frío impidió a Silvio Rodríguez actuar junto a su guitarra más de tres canciones, pero se mostró entusiasmado por estar en la capital mexicana, para apoyar, según dijo por convicción, a Andrés Manuel López Obrador.
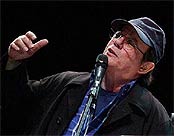
Después de haber intentado calentar sus manos y enfrentarse al aire entumecedor, el trovador se sentó en una silla en medio del templete donde minutos antes se realizó la toma de protesta del autodenominado 'Presidente alterno'.
Vestido de mezclilla con una chamarra verde, bufanda negra y una gorra, Rodríguez empezó por cantar un tema dedicado al izquierdista, y desde estos primeros momentos se notó que los dedos no tenían la agilidad que regularmente posee; sin embargo, él continuó la canción.
"Voy a cantar un tema que interpreté en esta capital hace 30 años, para mí es muy significativo, sobre todo por lo que se vive", manifestó.
Apoyo a AMLO
Así, entonó 'Rabo de nube', a pesar de que el helado aire que chocaba con sus manos mermaba ligeramente su desempeño, después cuando intentó tocar la tercera melodía titulada 'Te regalo una canción', pero sus manos ya no se lo permitieron.
Entonces, Silvio Rodríguez anunció: "Sólo la voy a decir porque ya no puedo", abrazó su guitarra acústica y recitó los versos de este poema, mientras en la plancha del Zócalo, la gente le gritó Bien, Silvio!.
Terminó, y descendió del estrado con el intento de calentar sus manos, y una vez a nivel del suelo se acercó a la valla de prensa para decir: "Estoy aquí por convicción, porque López Obrador me invitó, y yo no dudé en venir, sólo vine a esto y me regresaré pronto a Cuba".
Silvio Rodríguez, en México. (AP)21/11/2006 Notimex
El clima frío impidió a Silvio Rodríguez actuar junto a su guitarra más de tres canciones, pero se mostró entusiasmado por estar en la capital mexicana, para apoyar, según dijo por convicción, a Andrés Manuel López Obrador.
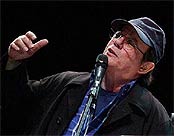
Después de haber intentado calentar sus manos y enfrentarse al aire entumecedor, el trovador se sentó en una silla en medio del templete donde minutos antes se realizó la toma de protesta del autodenominado 'Presidente alterno'.
Vestido de mezclilla con una chamarra verde, bufanda negra y una gorra, Rodríguez empezó por cantar un tema dedicado al izquierdista, y desde estos primeros momentos se notó que los dedos no tenían la agilidad que regularmente posee; sin embargo, él continuó la canción.
"Voy a cantar un tema que interpreté en esta capital hace 30 años, para mí es muy significativo, sobre todo por lo que se vive", manifestó.
Apoyo a AMLO
Así, entonó 'Rabo de nube', a pesar de que el helado aire que chocaba con sus manos mermaba ligeramente su desempeño, después cuando intentó tocar la tercera melodía titulada 'Te regalo una canción', pero sus manos ya no se lo permitieron.
Entonces, Silvio Rodríguez anunció: "Sólo la voy a decir porque ya no puedo", abrazó su guitarra acústica y recitó los versos de este poema, mientras en la plancha del Zócalo, la gente le gritó Bien, Silvio!.
Terminó, y descendió del estrado con el intento de calentar sus manos, y una vez a nivel del suelo se acercó a la valla de prensa para decir: "Estoy aquí por convicción, porque López Obrador me invitó, y yo no dudé en venir, sólo vine a esto y me regresaré pronto a Cuba".
"Querer atrapar la vida conlleva una angustia tremenda"
Publicada en dicho periodico
A los 50 años de edad ¿cómo valora su obra compuesta hace 20 años?
Hace 20 años hacía ya unos 12 que componía. Comencé a hacerlo desde finales de 1964, en el campamento militar de Managua; en el 77 no sólo contaba con una relativa experiencia en la canción sino también vivencial. Por entonces mi viaje en el Playa Girón ya lo consideraba historia antigua; había visitado Alemania, Chile, República Dominicana, Venezuela, México, y acababa de regresar de mi segundo periplo por Angola; también en ese mismo año viajé por vez primera a España. Creo que por esos tiempos ya había conseguido expresar algunas cosas que despertaban interés, pero siempre he padecido de lo mismo: la sensación de que lo bueno está por llegar.
de mi segundo periplo por Angola; también en ese mismo año viajé por vez primera a España. Creo que por esos tiempos ya había conseguido expresar algunas cosas que despertaban interés, pero siempre he padecido de lo mismo: la sensación de que lo bueno está por llegar.
Usted ha dicho que con el tiempo es más exigente en su creación. ¿Qué lugar ocupan las 62 canciones que agrupó en "Canciones del Mar", con las que alcanzó gran popularidad?
Lo cierto es que, aún sin esas canciones, ya yo era bastante conocido. En el prólogo del libro explico que cuando me hice a la mar ya el pueblo cantaba mis canciones. Respecto a lo que significan para mi, podría asegurar que fue la única oportunidad que me he dado, en toda mi vida, de entregarme en cuerpo y alma a algo que me gusta, y que no considero un trabajo sino un placer: tratar de inventar canciones.
En el barco no tenía exigencias, ni teléfonos, ni visitas. Cuando me iba a la sala de proceso a escoger pescado, o cuando me enrolaba en cualquier faena marinera, era para sacar la mente de algún atolladero creacional, para hacer actividad física -como recomendaba Agatha Christie a los escritores-, para despejar neblinas y enfrentarme de nuevo al dilema. Ni antes ni después me fue posible el lujo de tanto tiempo para mi mismo.
¿Cómo usted definiría al Movimiento de la Nueva Trova y cuál es el lugar que ocupa en el cancionero cubano y latinoamericano? ¿En qué estado se encuentra actualmente el Movimiento de la Nueva Trova? ¿Con cuál creador joven se siente más identificado?
Lo que nosotros llamamos Movimiento de la Nueva Trova (MNT) es la organización que se creó en diciembre de 1972, en un encuentro de jóvenes cantores que se dio en Manzanillo. Esa organización surge porque ya existía, espontáneamente, una coincidencia anímica entre muchos jóvenes trovadores, un quehacer común, una tendencia que después quisimos llamar movimiento. O sea que, cuando creamos el MNT, ya había lo principal: una generación cantante y sonante.
Creo que aquella organización tuvo sobre todo la virtud de propiciar encuentros entre trovadores de toda la isla, no sólo jóvenes, porque nuestros festivales no creían en edades, estilos o géneros: participaban hasta sexagenarios, como el grupo de rumba "Los Muñequitos", de Matanzas, y también la generación del "feeling", así como algunos soneros, o sea que había diversidad. Pero no creo que sean los movimientos per-sé, sino determinadas voces, las que dan el acento a ciertas épocas. Los ismos generalmente son colocados por otros, aunque es verdad que un sentido común de resumen es lo que, en un momento determinado, hace que un grupo tenga una visión-expresión parecida. Creo que eso último fue lo que pasó en nuestro caso. Y creo que el crisol que reunió, fundió y cristalizó lo que era el joven cantar de entonces, fue la Revolución Cubana.
A partir de mi experiencia directa y viva en Cuba, y en Latinoamérica, podría decir que hay muchas canciones de nuestra generación que ya forman parte del cancionero popular. No son canciones divulgadas por las grandes cadenas -ninguna ha ganado un Grammy y posiblemente no lo ganará-, pero son canciones que han coincidido con la sensibilidad de la gente y la gente ha decidido quedarse con ellas. Siempre me ha aparecido particularmente interesante el significado de transgresión y de victoria, por sobre el poderoso sistema establecido, que han logrado ciertas expresiones.
Respondiendo a la segunda pregunta: el MNT, como organización, ya no existe, aunque existimos los autores. El MNT fue disuelto hace algunos años. Ya había otra generación cantante y sonante, y no era justo encajarle el nombre que nosotros decidimos ponernos. Aún así, generosos ellos, no parecían inconformes con que algunos les llamaran "la novísima trova".
Por último, me siento siempre más identificado con el creador que más me asombre. Y de los más jóvenes hay varios que tienen esa manía, incluso algunos prácticamente desconocidos.
En la década 1960 y 1970, usted fue parte de lo que se llamó la canción protesta. ¿Contra qué era la protesta? ¿Por qué dejó de usarse ese término entre los compositores de su generación?
El término protest song comenzó a usarse a partir de los 60. Es probable que existiera desde antes, pero fue la guerra de Vietnam la que lo proyectó desde Estados Unidos. A principios de 1967, en Cuba, la Casa de las Américas auspició una reunión internacional de cantores de diferentes países. Participaron ingleses (Ewan McColl) y norteamericanos (Pegy Seeger), pero la mayoría eran de Latinoamérica. A pesar de que los cantos de reivindicación eran tan antiguos y cotidianos en el sur, aquellos cantores estuvieron de acuerdo en reunirse, momentáneamente, bajo un rótulo de moda: la canción protesta. De aquel encuentro surgió la idea de crear un organismo que siguiera funcionando, con la intención de hacer otros festivales. De ahí surgió el Centro de la Canción Protesta, que dirigía una norteamericana, Estela Bravo, y a través de ese Centro fuimos invitados algunos jóvenes trovadores a cantar en la Casa, un año después.
Recuerdo que hasta Carlos Puebla, que había participado por Cuba en el Festival del 67, nos preguntaba, cuando aparecimos, en qué consistía nuestra protesta. La misma pregunta que usted me hace ahora.
Es obvio que se nos etiquetó como "protesteros" por aparecer convocados por el Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas -conste que gracias a Haydeé Santamaría-. En verdad, en ese momento nuestras canciones consideradas "de protesta" se movían más o menos en las temáticas reconocidas: la guerra contra Vietnam, la discriminación racial y el antiimperialismo. Pero a nosotros nunca nos gustó el término de cantores de protesta porque era muy estrecho, porque no reflejaba, en un amplio y más profundo sentido, lo que queríamos, lo que intentábamos y, por supuesto, lo que creíamos hacer. Y esto no era otra cosa que seguir la tradición trovadoresca cubana en su diversidad de formas y contenidos. El término cantores de protesta nos parecía chato, incluso hasta burdo, porque nosotros sentíamos, además, un fuerte compromiso con toda la trova, con la libertad de la poesía y la belleza, y nos parecía que esa aspiración no se podía encasillar, que no tenía límites, que estaba mucho más allá de un eslogan circunstancial.
Por otra parte, la Casa de las Américas, durante un tiempo, fue casi el único lugar donde podíamos exponer los fuegos iniciales. Allí tuvimos lo que necesita un joven: comprensión y respeto, sentirse atendido y apoyado. Pero nosotros jamás usamos el término de cantores de protesta, para autodefinirnos. Siempre hemos dicho que somos, sencillamente, trovadores. O sea que fueron otros los que nos llamaron cantantes de protesta y también fueron otros los que así nos dejaron de llamar.
Su primera imagen, ante la juventud, es de un rebelde, en plena época de la revolución.¿Hasta qué punto esa imagen le abrió o le cerró puertas en los circuitos intelectuales establecidos?
Todos los jóvenes son rebeldes, aunque también los son, y a veces hasta más, algunos viejitos. Lo cierto es que yo no frecuentaba "los círculos intelectuales establecidos". Mis amigos intelectuales eran los escritores de mi generación, la del primer "Caimán Barbudo", con quienes me establecía casi siempre en la heladería Coppelia, a eso de las 12 de la noche. Allí arreglábamos el mundo, o lo "desarreglábamos", según se quiera ver. La verdad es que en aquel circuito de tragadores de helados, como yo, siempre fui muy bien recibido.
Una generación de cubanos vio en su imagen y en sus canciones una respuesta a la oficialidad. ¿Usted se considera ahora parte de la cultura oficial, reconocida?
No sé cómo podría dar respuestas, alguien que siempre ha tenido la cabeza llena de preguntas.
Creo que mis canciones, en cierto sentido, siempre han sido una especie de grito -con pocos decibelios, porque la bulla no me gusta-. Creo que todo el que tiene algo que decir, lo hace desde su propia conmoción. Casi todas mis canciones llevan implícita alguna queja y creo que no hubieran podido ser de otra manera. Querer atrapar la vida conlleva una angustia tremenda y estoy seguro de que los que hicieron las pinturas rupestres la sintieron. En mi caso, ser parte de un país y una época como en los que transcurrió mi adolescencia y luego mi adultez (a regañadientes), también fue experiencia poco ordinaria.
Aquella etapa, la primera, fue la de darle nombre al mundo. Yo estaba ensimismado entre el asombro y los signos con que dibujarlo. No era fácil, era una realidad vertiginosa, por momentos caótica, y yo llevaba en mi mismo mucho de vértigo y de caos. ¿Qué era "la oficialidad" por entonces sino puros proyectos, tanteos, búsquedas, caídas y puestas en pie? Pero para mi la Revolución no era quienes desacertaban con nosotros, aún cuando errar es humano. Entonces todo lo veía más drásticamente, más contrastado, y para mi la Revolución la representaban los revolucionarios comprensivos, que sí, discutían con nosotros, pero nos escuchaban sin querer taparnos la boca. Aquellos años fueron, en definitiva, los de aprender que la Revolución estaba hecha por hombres y mujeres, y que algunos podían tener defectos -a veces bastante feos-, y que aquello era así porque algunos seres humanos eran así, no porque la Revolución lo fuera.
Se dice rápido, pero esa simple ecuación que he formulado a veces hay que aprenderla a sangre y fuego. Sin embargo, ni entonces ni ahora he pensado en "la oficialidad" para hacer o para dejar de hacer. Muchas de las canciones que por algunos fueron vistas como "sospechosas", luego fueron editadas. Personas, de aquí y de allá, que antes me creían de una manera, ahora me creen de otra. Y yo soy el mismo -hasta cierto punto, porque nada es lo mismo ni siquiera de un segundo a otro-.
Por último me permito agregarle que eso de cultura "oficial reconocida" es ponerle apellidos a lo que no lo merece: la cultura. Y, sinceramente, yo me siento premiado tan solo porque se me considere como parte de ella, a secas.
Durante décadas usted ha conservado la imagen del trovador en camiseta y vaqueros y ha sobrevivido las décadas de 1980 y 1990. ¿Se considera que su imagen y su obra sobreviven como parte de una evolución o como parte de una época que se recicla o que se vuelve a citar?
Debo confesar que las preguntas sobre cómo me visto me dan risa. Llevo medio siglo tratando de saber por qué hay gente que se fija tanto en eso, sobre todo cuando la vestimenta no es más que pedazos de tela. Creo que es un vicio de los cubanos, el de fijarse en la ropa de los demás. Recuerdo que cuando niño pescaba al azar comentarios de este tipo: "que si fulano se viste así o asao". Estas observaciones se agudizaron, acerca de mi, cuando aparecí en la televisión con mis botas militares, los únicos zapatos que tenía entonces, ya que me acababa de desmovilizar después de tres años de servicio. En esa época, 1967, en la televisión le ofrecían a los artistas una tarjeta para comprarse ropa en una tienda especial. Se partía de que los artistas debían presentarse ante las cámaras lo más correctamente posible, pero eran tiempos en que el pueblo se vestía muy mal, eran los primeros retorcijones de la escasez. Yo, quijote y guevarista hasta la médula, rechacé la tarjeta con gesto épico y continué usando mis botas rusas, sin saber que casi 30 años después serían el último grito de la moda.
Fíjese si los cubanos le damos importancia a la ropa, que parte de las "aventuras, venturas y desventuras" por las que luego pasé, creo que tuvieron su origen en aquel gesto idealista y juvenil (valga la redundancia). Porque, cuantitativamente, mi generación de trovadores fue más criticada por su aspecto que por lo que cantaba. Hasta la gente que nos daba apoyo, como un amigo que recuerdo de la UJC, nos descargaba por aquello. El problema era que nos mandaban a actividades y luego les llovían las quejas. En mi caso, lo que más escandalizaba a algunos del auditorio, no eran los zapatos cañeros que la mitología popular magnifica, sino unos tenis carmelitas (habían sido blancos) que yo llevaba a todas partes como chancletas.
La cosa llegó hasta tal punto que, cuando nuestros detractores carecían de diatribas ideológicas, acudían al contundente "¡pero es que son unos asquerosos!" En medio de esos lances hubo una amiga, muy querida y que nos defendía a capa y espada, que un día nos agarró por las orejas a Pablo, a Noel y a mi, nos metió en una tienda y nos compró a cada uno un par de zapatos, dos pantalones, dos camisas y varias mudas de ropa interior. A ella no me atreví a decirle que no, porque la respetaba mucho. Era Haydeé Santamaría.
Más tarde, parte de la prensa especializada en la cultura se encargaría de seguir la evolución de mi ropero, a veces con minuciosidad, y siempre en un tono cercano a la rabieta. Quien se tome el trabajo de rastrear las publicaciones cubanas durante la década del 70, lo comprobará. Yo hubiera tenido, estoy seguro, mucho más éxito si me meto a modisto, en vez de a trovador.
Pero, lamentablemente, nunca tuve siquiera la tentación.
Usted ha sido adorado, ignorado y repudiado en Cuba. ¿Cuál ha sido el papel de la oficialidad cultural con respecto a la evolución de su carrera como artista, como creador y como persona? ¿Por quienes ha sido repudiado?
Desde que comencé mi actividad trovadoresca, lógicamente he tenido que tratar con autoridades de la cultura. Del principio, por ejemplo, en el ejército -allí comencé a componer y a cantar-, no podría hablar de una "oficialidad cultural", sino más bien de "un clase", ya que quien dirigía la cultura en el Ejercito Occidental era el sargento Proenza. En esa etapa no tuve la oportunidad de ser adorado o repudiado, aunque fui completamente ignorado por los premios de los Festivales de Aficionados de las FAR.
Yo creo que a la cultura no se le puede dirigir -en el sentido de ponerle orejeras-, mas he visto que se le puede fomentar con escuelas, recursos, propaganda, e incluso, a veces, con algo de orientación. Yo no pude ser asistido por escuelas porque soy autodidacta, pero sin dudas fui beneficiado por algunos dirigentes culturales, como Haydeé -que nos ofreció la Casa para que cantáramos-, y Alfredo Guevara -que inventó el Grupo de Experimentación Sonora, justo en nuestros momentos más difíciles, y nos metió allí a estudiar y a trabajar-. Más tarde Luís Pavón Tamayo, que había sido director de la revista Verde Olivo -donde pasé mis últimos meses de servicio militar-, fue nombrado presidente del entonces Consejo Nacional de Cultura, y gracias a su confianza Noel Nicola y yo pudimos participar de "7 Días con el Pueblo", un importante festival de canciones que se celebró en la República Dominicana, en 1974.
Cuando Juan Vilar era administrador del ICR (Instituto Cubano de Radiodifusión), fue él quien hizo posible aquel programa que yo conduje, "Mientras Tanto", y que fue el punto de partida de cosas posteriores. Quintín Pino Machado, antes y después de ser viceministro de Cultura, fue una persona que siempre tuvo una actitud abierta y fraterna, de ayuda. Aida Santamaría fue quien nos regaló las primeras guitarras de concierto que tuvimos. Alberto Rodríguez Arufe, cuadro de la UJC, fue quien intercedió para que la Flota Cubana de Pesca me permitiera enrolarme en el "Playa Girón".
No es todo, porque fue numerosa la "cultura oficial" que nos echó una mano. Mucho más que la que no, y mi memoria la conserva más nítida que aquella otra parte negativa. Y no es que pretenda soslayar que tuve dificultades y hasta broncas terribles; es que no me parece justo, y mucho menos cierto, referirse a aquellos años solamente por lo que tuvieron de penurias. Para citar al gran Nicanor Parra, caballero verde, aquellos tiempos fueron "un embutido de ángel y bestia" de donde sin dudas brotó bastante poesía.
Y de repudio, lo que se llama repudio (o sea repulsa, desdén, desprecio y hasta odio), no he sido objeto nunca por la llamada "cultura oficial", ni siquiera en aquellos primeros años de incomprensión, e incluso hasta de "encarne". Confieso que lo he sentido, y desdichadamente por parte de cubanos, pero jamás por cubanos de los que yo considero culturales.
¿Alguna vez se ha considerado un disidente?
Siempre he sido un disidente de montones de cosas. Cuando más arriba le contaba que mis canciones tenían algo de grito, y que sin ese grito no se me hubieran aparecido, quería decir que es la inconformidad, la rebeldía si se quiere, un condimento fundamental de mi expresión. No hay que buscar canciones sociales o políticas; fíjese en mis canciones sobre los sentimientos de parejas. Por más feliz que esté, siempre, en algún rincón, hay alguna sombra que acecha. Puede que sea la muerte, que, de todas las cosas, es con la que peor me llevo. Y no porque no la comprenda o no la admita, sino por lo impositiva que es, la muy sinvergüenza.
¿Alguna vez pensó que debía abandonar su país para que su música fuese reconocida? ¿Alguna vez valoró convertirse en un exiliado?
He soñado con una máquina del tiempo que me lleve a un poco antes de que naciera Bach, para cometer el fraude de presentar su obra como mía. También me he trasladado a un mundo donde el único músico soy yo y en el que, pérfidamente, "estreno" toda la música que admiro.
Esos deslices me han llevado a pensar que soy un malagradecido, porque la verdad es que, desde que aparecí con mis botas rusas en aquel "Música y Estrellas", ha habido admiradores de mi trabajo. Incluso desde antes, porque ¿qué pudo llevar a Mario Roméu a orquestarme aquellas canciones, y a Manolo Rifat, junto con Orlando Quiroga, a admitirme en aquel estelar programa, sino un previsor reconocimiento? Si hubiera querido exiliarme de Cuba, ese no hubiera sido un lícito argumento. Por otra parte, cuando las estimas y convicciones han sido otras, cuando se asume que por medio queda asunto tan grave como el destino de la Patria, la coherencia no te ubica en la acera de enfrente, aun cuando en la propia hayas recibido algunos sogazos. Y sin embargo comprendo los éxodos ajenos. A los que no puedo entender son a los que, sin nada de candor, se suman al bando de los que persisten en matar a Martí.
¿Cuál es su opinión sobre los artistas que deciden abandonar su país?
Creo que todos tenemos derecho a escoger el lugar donde preferimos vivir, no sólo los artistas, y creo que todos merecemos respeto por nuestra decisión. Desde que el mundo es mundo existen emigrantes, masa que a veces ha sido coloreada por sus artistas.
Si no viviera en Cuba ¿en qué país o ciudad le gustaría vivir?
Durante años, y después de haber recorrido países y ciudades, nunca se me ocurrió la idea de que pudiera vivir en otro sitio sino en Cuba. Creo que fue a fines de los 70 cuando visité Guanajuato, en México, por primera vez. Cuando vi aquella ciudad maravillosa, me dije: "en este lugar pudiera vivir". Fue increíble, porque inmediatamente me pregunté si se me estaban aflojando las patas. Esto último son cosas que se meten en la cabeza de quien ha vivido en un país cercado y acosado, con una necesidad superlativa de autodefensa, en situación tan poco ordinaria que hasta un sentimiento natural, como sentirse bien en algún sitio del mundo, pueda ser interpretado como "sospechoso", tanto por ciertos de adentro como por ciertos de afuera.
Pero calma: para sosiego universal, soy un arraigado impenitente.
¿Cuáles son las principales influencias artísticas que ha tenido en su carrera?
Han sido, por supuesto, muchas, pero las que me definieron creo que me llegaron antes que mi guitarra. La literatura, la plástica y el cine fueron determinantes, además de la música. Creo que había leído bastante, antes de que se me ocurriera hacer canciones. Mi madre, que siempre ha sido una cinéfila, me llevó a ver mi primera película antes de cumplir el mes de nacido. Por otra parte, a los 15años ya dibujaba una página de historietas en la revista Mella, la que escribía Norberto Fuentes.
Creo que la música que me hizo desear hacer música fue la llamada clásica. Desde niño andaba cazando CMBF, pero era por unos instantes, porque en mi pueblo la gente decía que aquellas eran melodías de muertos y me movían el dial. Fue en la adolescencia cuando me pude dar el gusto de escuchar a mis anchas lo que se me antojara. Me iba a la biblioteca Rubén Martínez Villena, en la llamada Terminal de Helicópteros, en la Habana Vieja, y allí comencé a aprenderme primero a los románticos. Poco a poco fui andando y desandando los diversos períodos, y fue por aquella época en que decidí intentar de nuevo con el piano (ya había dado algunas clases cuando niño). Pero en eso llegó el servicio y tuve que abrazar la guitarra.
Mis primeras canciones eran entre boleros de Vicentico Valdés y baladas de Paul Anka, con algo de los calipsos de Belafonte, o siguiendo más o menos lo que hacían algunos tríos, además de ciertas resonancias de Los Cinco Latinos. Entonces apareció "Nocturno" en Radio Progreso, y Charles Aznavour me llamó la atención, curiosamente por las letras, así como las canciones de Doménico Modugno y otros de la canción italiana.
Pero creo que mi melodismo viene directamente de Tchaikovsky y también del repertorio de Johny Mathis, a quien escuché mucho entre los 14 y los 16 años.
En 1964 me presentaron a los Beatles, pero no me gustaron. Debe ser porque las primeras canciones que oí eran algo estridentes. Sin embargo, con ellos me pasó lo mismo que con Violeta Parra: acabé en la adicción. A Dylan, del que se me suele encasquetar una marcada influencia, lo escuché por primera vez en 1969, gracias a una chica norteamericana con la que salía. Me llamó más la atención la leyenda de Dylan que sus canciones, porque yo no entendía (ni entiendo mucho) el inglés. Una vez traducido, admiré especialmente la idea y la estructura literaria de "With God On Our Side", y, por supuesto, el clásico "Blowin In The Wind".
De seguir hablando de influencias, no acabaría. Ahora, en telegrama, me gustaría comentarle lo que considero raíces. Creo que soy esencialmente trovador por culpa de mi familia materna. En aquella casa se cantaba constantemente a la trova, además de canciones viejísimas, del tiempoespaña, con las que me dormían. María Teresa Vera, Barbarito Diez y Sindo Garay eran el pan diario de cada día; por eso llegaron a ser mi levadura.
¿Qué papel ha jugado la revolución en su obra?
Creo que esta es la pregunta más ardua de todo el cuestionario, porque, cuando trato de ver -suelo ver las ideas antes de ser palabras-, mis ojos se enfrentan a una vastedad, y describir esas dimensiones de pronto parece trascender las posibilidades de una explicación.
Habría que empezar por discernir el papel que ha jugado en mi, porque sin hombre es difícil que haya obra; y, ya empezando, cabe decir que me creo mejor persona que la que fuera, de no haber existido la Revolución. La Revolución, como se sabe, no es solo asunto de convicciones sino también de fe. Cuando miro a mi vida, con sus altibajos, sus sombras y sus luminosidades, la distingo, casi en su totalidad, envuelta por la Revolución. Cuando miro a mis canciones y percibo a este hombre imperfecto, asediado por demonios externos e internos -los peores-, no puedo dejar de ver una correspondencia entre lo que soy, lo que canto y la Revolución. Creo que hay un interminable juego de espejos en ese triángulo que menciono, el que conforma un ademán de estrella, un íntimo, modesto resumen de grandezas, iluminación y muerte que a cada uno, a su manera, puede corresponder.
No hace mucho vi a Fidel, en la televisión, diciéndole a los jóvenes que cada cual podía llegar a sentir que era, en sí mismo, la Revolución. Para mi no fue revelación sino memoria, porque la fe que reconquisté por sobre la agonía la adquirí una joven noche, a principios de 1968, cuando la ignorancia me desterró de mi pasado y mi futuro, o sea de mi vida, de mi Revolución, abandonándome en el presente más desesperado de mi existencia. Salí de aquel recinto con la cabeza en brumas y caminé en silencio hasta mi casa, presintiendo lo que aquel extraño juez ignoraba y yo tampoco conseguía atrapar, allí en la punta de mi espíritu. De pronto, tocado por un rayo, me detuve y grité, en medio de la calle: "Y ¿quién coño le habrá dicho a ése que la Revolución es propiedad privada de nadie? ¡Yo soy la Revolución!" Así de simple.
¿Qué papel ha tenido su obra en la revolución?
Puedo afirmar que he escrito canciones que han sido útiles, que han servido sobre todo a campañas patrióticas. Incluso he escrito canciones que me han pedido para fechas determinadas. Respecto a eso, agrego que me gusta hacerlo -cuando el tema me motiva, por supuesto-, porque también significa un reto profesional. Siempre me gustó aquel Maiakovsky que tronaba: "¡Pídanme poemas! ¡Yo también soy una fábrica de la Revolución!", que interpreté como: tomen de mi lo que soy capaz de dar, no otra cosa.
Claro, la exageración puede llegar a desvirtuar el sentido del arte. En Cuba existe la costumbre de las conmemoraciones y me ha sucedido que un año he escrito una canción para tal cosa y luego, año tras año, han venido a pedirme que escriba una distinta para lo mismo. Ay del que confunda una fábrica de canciones con otra de chorizos.
Pero esos son aspectos, digamos, más inmediatamente utilitarios del tema. Porque cuando pienso en lo que significa la Revolución, sin desdeñar sus coyunturas, tomo más en cuenta lo que la Revolución tiene de fundacional, y en todo aquello que se le va convirtiendo en acervo y sustancia de lo cubano. O sea, más allá de la revolución de barricadas, hay una Revolución más profunda y perdurable, que es la que puede llegar a incidir en lo característico y proyectarse, como un fruto, hacia el porvenir. Hablo de lo revolucionario, no de la revuelta. Y lo revolucionario es mucho más difícil de conseguir que el alboroto. Esto último, en arte, es con lo que se conforman los mediocres. Lo primero, conseguir ser realmente revolucionario, es la meta más alta a la que puede aspirar un artista y la que, por cierto, muy pocos alcanzan. Mi mayor temor siempre ha sido, justamente, no poder trascender los fuegos fatuos.
¿Su obra ha sido censurada alguna vez en Cuba?
Ocasionalmente he sido censurado en Cuba, en España, en Chile, en Argentina y en otros países, pero nunca tanto como en Miami. Tengo entendido que en Miami mi música se vende bastante, pero en secreto, y que quienes la escuchan lo hacen con audífonos o muy bajito. Me han dicho que a quienes me oyen los pasan automáticamente a la lista roja. En Cuba, con los artistas de allá, incluso con los que hablan mal de la Revolución, no pasa igual. Quizá no los pongan en la radio, pero en sus casas la gente pone a toda voz la música que prefiriere, sea cual sea.
¿Ha valorado alguna vez presentarse para el público cubano y latinoamericano de Miami? ¿Aceptaría una invitación para actuar en Miami?
No es la primera vez que dialogo con "la cultura oficial" de Miami, para usar su lenguaje.
Recuerdo que cuando terminaron las dos horas que le dediqué a Openheimer, apagó la grabadora y me dijo, ante testigos: "Me cuelgan, si publico esta entrevista allá". Usted me hace ahora esta pregunta sin el más mínimo compromiso: qué haría yo. Cabría preguntarle qué haría usted, qué escribiría, cuan profundamente sentiría la responsabilidad de su influencia en lo que hagan otros, en el mal o en el bien que liberen sus comentarios.
Siempre he sentido una gran curiosidad por Miami y estoy seguro de que algún día haré esa visita. De hecho Pablo y yo estuvimos tratando de ir, en 1979, cuando hacíamos conciertos por ciudades de la costa del este, pero la brigada Venceremos, nuestra anfitriona, nos dijo que el Departamento de Estado no lo permitía. Ya habíamos tenido amenazas de bombas; nuestra presencia agregaba trabajo al diario fogueo de la policía norteamericana.
Hace algunos años dormí una noche en el aeropuerto de Miami, en tránsito hacia Puerto Rico, y al día siguiente mi guitarra, que llevaba en el forro una pegatina donde se veían Fidel y la bandera cubana, llegó destrozada a su destino (eran coterráneos los del aeropuerto). La Eastern tuvo que pagarla. Ya en Puerto Rico, escuché un día por la radio a un comentarista que acusaba a la contrarrevolución de floja y decaída, ya que en otros tiempos, según él, hubieran barrido las calles de Miami con nosotros. Esa y otras anécdotas, así de pintorescas, me inspiraron más tarde "El Necio".
Tiempo después, cuando canté con Juan Luís Guerra en Montecristi, conmemorando el encuentro de Martí y Gómez, fui testigo de las injurias y amenazas que sufrió Juan Luís, desde Miami, por atreverse a subir al mismo escenario que yo (ni siquiera juntos), en su propio país, República Dominicana. Hablaban de quemar sus discos y hasta un supuesto apartamento que tenía en Miami. A Rosa Fornés, una señora que es una institución en el mundo de las tablas, la que jamás ha estado vinculada, que yo sepa, a lo político, por el único delito de vivir en Cuba, la amenazaron con bombas. A Gonzalo Ruvalcaba, que ni abre la boca, porque lo que hace es tocar el piano, lo insultaron y lo sometieron a toda suerte de coacciones y amenazas.
La lista es larga. Pudiera seguir con Denisse de Kalaffi, Verónica Castro y muchos otros. Pero voy a agregar tan sólo lo ocurrido hace poco, en Puerto Rico, con Andy Montañez, y que ha despertado una cabal respuesta de los artistas puertorriqueños. Parece que algunos en Miami ni siquiera admiten que otros me saluden en su propia casa. Y vuestros divulgadores tienen bastante responsabilidad en ése y en muchos otros atropellos.
Yo sé que todo Miami no es así. Y sé también que incluso la mayoría no es así. Sé, por ejemplo, que los pequeños grupos que fomentan el odio lo hacen por su poder económico, porque controlan los medios de difusión en español y por su capacidad de aterrorizar a la gente.
Sé que en Miami no se pueden expresar con libertad algunos sentimientos y opiniones. Pero sé que, incluso en la calle 8, hay quienes piensan que de dar un concierto habría mucha concurrencia favorable. Sé que los artistas que llegan a Miami, para que no les cierren las puertas, tienen que pagar el tributo de "las declaraciones". Y sé que hay quienes tienen la suficiente entereza como para no hacerlas. Sé, además, que algunos muy afamados dicen una cosa públicamente, y que en privado se portan como son y no como los obligan a ser para sobrevivir. La doble moral, como se ve, no es patrimonio del socialismo.
Cabe preguntarse ¿qué necesidad hay de todas esas máscaras? ¿Qué tipo de "dirigentes" pueden ser los que alimentan el odio y la falsedad? ¿Es esa "la oficialidad cultural" que merece la comunidad cubana de Miami?
¿Cuál es su valoración del exilio cubano?
Depende. Tengo familiares, conocidos y hasta amigos en la Florida, y en otros lugares del mundo -cubanos, por supuesto-. Algunos persisten en considerarse exiliados políticos, aunque yo no los veo así, pero cada cual tiene el derecho de considerarse a sí mismo lo que desee. He intercambiado pareceres con algunos y siempre con altura, de parte y parte. Creo que esa altura es posible porque no se ha perdido el afecto, ingrediente fundamental del respeto y, desde luego, del entendimiento.
Creo que el odio no es el camino. El odio ciega, limita, embrutece. Cualquier destino que nos ega, limita, embrutece. Cualquier destino que nos espere deberá estar regido sino por el amor, cuando menos por el respeto mutuo. No debe haber odio entre cubanos y entre nadie.
El 8 de marzo pasado partí de Puerto Rico, tras un memorable concierto con Roy Brown y otros hermanos puertorriqueños. Ese día fui a almorzar a una fondita del Viejo San Juan y, caminando calles entrañables, de pronto sentí que alguien me llamaba. Me volví y eran dos personas que se bajaban de una larga escalera, desde la que pintaban de blanco una enorme fachada. Me detuve y se me acercaron tímidamente. Nos dimos las manos y las mías quedaron un poco teñidas. Uno de ellos balbuceó una disculpa. Eran un negro de unos sesenta años y un blanquito agallegado, veinte años más joven que el otro, aunque en ambos se veían las inequívocas huellas del trabajo duro. "Silvio -dijo uno-, te reconocimos y quisimos saludarte." No supe que eran cubanos porque me hablaran, sino porque los vi caminar. "Hermano -dijo el otro-, nosotros queríamos decirte que no tenemos nada contra Cuba, que estamos aquí haciendo lo que siempre hemos hecho: trabajar. Que lo que quisiéramos es que las cosas mejoraran allá, para poder volver algún día."
Fue emotiva aquella transparencia que tocaba la piedra filosofal. Entonces volví a extender la mano, les di gracias, deseé buena suerte, me di vuelta, eché a andar y, cuando había dado un par de pasos, uno dijo: "¡Ah! Y esos que están hablando toda esa bobería de meterte mítines y esas cosas, son los de siempre, los que ni en Cuba, ni en Miami, ni en ningún lugar han hecho ni van a hacer esto". Y me mostró las encallecidas, bellas palmas.
A los 50 años de edad ¿cómo valora su obra compuesta hace 20 años?
Hace 20 años hacía ya unos 12 que componía. Comencé a hacerlo desde finales de 1964, en el campamento militar de Managua; en el 77 no sólo contaba con una relativa experiencia en la canción sino también vivencial. Por entonces mi viaje en el Playa Girón ya lo consideraba historia antigua; había visitado Alemania, Chile, República Dominicana, Venezuela, México, y acababa de regresar
 de mi segundo periplo por Angola; también en ese mismo año viajé por vez primera a España. Creo que por esos tiempos ya había conseguido expresar algunas cosas que despertaban interés, pero siempre he padecido de lo mismo: la sensación de que lo bueno está por llegar.
de mi segundo periplo por Angola; también en ese mismo año viajé por vez primera a España. Creo que por esos tiempos ya había conseguido expresar algunas cosas que despertaban interés, pero siempre he padecido de lo mismo: la sensación de que lo bueno está por llegar.Usted ha dicho que con el tiempo es más exigente en su creación. ¿Qué lugar ocupan las 62 canciones que agrupó en "Canciones del Mar", con las que alcanzó gran popularidad?
Lo cierto es que, aún sin esas canciones, ya yo era bastante conocido. En el prólogo del libro explico que cuando me hice a la mar ya el pueblo cantaba mis canciones. Respecto a lo que significan para mi, podría asegurar que fue la única oportunidad que me he dado, en toda mi vida, de entregarme en cuerpo y alma a algo que me gusta, y que no considero un trabajo sino un placer: tratar de inventar canciones.
En el barco no tenía exigencias, ni teléfonos, ni visitas. Cuando me iba a la sala de proceso a escoger pescado, o cuando me enrolaba en cualquier faena marinera, era para sacar la mente de algún atolladero creacional, para hacer actividad física -como recomendaba Agatha Christie a los escritores-, para despejar neblinas y enfrentarme de nuevo al dilema. Ni antes ni después me fue posible el lujo de tanto tiempo para mi mismo.
¿Cómo usted definiría al Movimiento de la Nueva Trova y cuál es el lugar que ocupa en el cancionero cubano y latinoamericano? ¿En qué estado se encuentra actualmente el Movimiento de la Nueva Trova? ¿Con cuál creador joven se siente más identificado?
Lo que nosotros llamamos Movimiento de la Nueva Trova (MNT) es la organización que se creó en diciembre de 1972, en un encuentro de jóvenes cantores que se dio en Manzanillo. Esa organización surge porque ya existía, espontáneamente, una coincidencia anímica entre muchos jóvenes trovadores, un quehacer común, una tendencia que después quisimos llamar movimiento. O sea que, cuando creamos el MNT, ya había lo principal: una generación cantante y sonante.
Creo que aquella organización tuvo sobre todo la virtud de propiciar encuentros entre trovadores de toda la isla, no sólo jóvenes, porque nuestros festivales no creían en edades, estilos o géneros: participaban hasta sexagenarios, como el grupo de rumba "Los Muñequitos", de Matanzas, y también la generación del "feeling", así como algunos soneros, o sea que había diversidad. Pero no creo que sean los movimientos per-sé, sino determinadas voces, las que dan el acento a ciertas épocas. Los ismos generalmente son colocados por otros, aunque es verdad que un sentido común de resumen es lo que, en un momento determinado, hace que un grupo tenga una visión-expresión parecida. Creo que eso último fue lo que pasó en nuestro caso. Y creo que el crisol que reunió, fundió y cristalizó lo que era el joven cantar de entonces, fue la Revolución Cubana.
A partir de mi experiencia directa y viva en Cuba, y en Latinoamérica, podría decir que hay muchas canciones de nuestra generación que ya forman parte del cancionero popular. No son canciones divulgadas por las grandes cadenas -ninguna ha ganado un Grammy y posiblemente no lo ganará-, pero son canciones que han coincidido con la sensibilidad de la gente y la gente ha decidido quedarse con ellas. Siempre me ha aparecido particularmente interesante el significado de transgresión y de victoria, por sobre el poderoso sistema establecido, que han logrado ciertas expresiones.
Respondiendo a la segunda pregunta: el MNT, como organización, ya no existe, aunque existimos los autores. El MNT fue disuelto hace algunos años. Ya había otra generación cantante y sonante, y no era justo encajarle el nombre que nosotros decidimos ponernos. Aún así, generosos ellos, no parecían inconformes con que algunos les llamaran "la novísima trova".
Por último, me siento siempre más identificado con el creador que más me asombre. Y de los más jóvenes hay varios que tienen esa manía, incluso algunos prácticamente desconocidos.
En la década 1960 y 1970, usted fue parte de lo que se llamó la canción protesta. ¿Contra qué era la protesta? ¿Por qué dejó de usarse ese término entre los compositores de su generación?
El término protest song comenzó a usarse a partir de los 60. Es probable que existiera desde antes, pero fue la guerra de Vietnam la que lo proyectó desde Estados Unidos. A principios de 1967, en Cuba, la Casa de las Américas auspició una reunión internacional de cantores de diferentes países. Participaron ingleses (Ewan McColl) y norteamericanos (Pegy Seeger), pero la mayoría eran de Latinoamérica. A pesar de que los cantos de reivindicación eran tan antiguos y cotidianos en el sur, aquellos cantores estuvieron de acuerdo en reunirse, momentáneamente, bajo un rótulo de moda: la canción protesta. De aquel encuentro surgió la idea de crear un organismo que siguiera funcionando, con la intención de hacer otros festivales. De ahí surgió el Centro de la Canción Protesta, que dirigía una norteamericana, Estela Bravo, y a través de ese Centro fuimos invitados algunos jóvenes trovadores a cantar en la Casa, un año después.
Recuerdo que hasta Carlos Puebla, que había participado por Cuba en el Festival del 67, nos preguntaba, cuando aparecimos, en qué consistía nuestra protesta. La misma pregunta que usted me hace ahora.
Es obvio que se nos etiquetó como "protesteros" por aparecer convocados por el Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas -conste que gracias a Haydeé Santamaría-. En verdad, en ese momento nuestras canciones consideradas "de protesta" se movían más o menos en las temáticas reconocidas: la guerra contra Vietnam, la discriminación racial y el antiimperialismo. Pero a nosotros nunca nos gustó el término de cantores de protesta porque era muy estrecho, porque no reflejaba, en un amplio y más profundo sentido, lo que queríamos, lo que intentábamos y, por supuesto, lo que creíamos hacer. Y esto no era otra cosa que seguir la tradición trovadoresca cubana en su diversidad de formas y contenidos. El término cantores de protesta nos parecía chato, incluso hasta burdo, porque nosotros sentíamos, además, un fuerte compromiso con toda la trova, con la libertad de la poesía y la belleza, y nos parecía que esa aspiración no se podía encasillar, que no tenía límites, que estaba mucho más allá de un eslogan circunstancial.
Por otra parte, la Casa de las Américas, durante un tiempo, fue casi el único lugar donde podíamos exponer los fuegos iniciales. Allí tuvimos lo que necesita un joven: comprensión y respeto, sentirse atendido y apoyado. Pero nosotros jamás usamos el término de cantores de protesta, para autodefinirnos. Siempre hemos dicho que somos, sencillamente, trovadores. O sea que fueron otros los que nos llamaron cantantes de protesta y también fueron otros los que así nos dejaron de llamar.
Su primera imagen, ante la juventud, es de un rebelde, en plena época de la revolución.¿Hasta qué punto esa imagen le abrió o le cerró puertas en los circuitos intelectuales establecidos?
Todos los jóvenes son rebeldes, aunque también los son, y a veces hasta más, algunos viejitos. Lo cierto es que yo no frecuentaba "los círculos intelectuales establecidos". Mis amigos intelectuales eran los escritores de mi generación, la del primer "Caimán Barbudo", con quienes me establecía casi siempre en la heladería Coppelia, a eso de las 12 de la noche. Allí arreglábamos el mundo, o lo "desarreglábamos", según se quiera ver. La verdad es que en aquel circuito de tragadores de helados, como yo, siempre fui muy bien recibido.
Una generación de cubanos vio en su imagen y en sus canciones una respuesta a la oficialidad. ¿Usted se considera ahora parte de la cultura oficial, reconocida?
No sé cómo podría dar respuestas, alguien que siempre ha tenido la cabeza llena de preguntas.
Creo que mis canciones, en cierto sentido, siempre han sido una especie de grito -con pocos decibelios, porque la bulla no me gusta-. Creo que todo el que tiene algo que decir, lo hace desde su propia conmoción. Casi todas mis canciones llevan implícita alguna queja y creo que no hubieran podido ser de otra manera. Querer atrapar la vida conlleva una angustia tremenda y estoy seguro de que los que hicieron las pinturas rupestres la sintieron. En mi caso, ser parte de un país y una época como en los que transcurrió mi adolescencia y luego mi adultez (a regañadientes), también fue experiencia poco ordinaria.
Aquella etapa, la primera, fue la de darle nombre al mundo. Yo estaba ensimismado entre el asombro y los signos con que dibujarlo. No era fácil, era una realidad vertiginosa, por momentos caótica, y yo llevaba en mi mismo mucho de vértigo y de caos. ¿Qué era "la oficialidad" por entonces sino puros proyectos, tanteos, búsquedas, caídas y puestas en pie? Pero para mi la Revolución no era quienes desacertaban con nosotros, aún cuando errar es humano. Entonces todo lo veía más drásticamente, más contrastado, y para mi la Revolución la representaban los revolucionarios comprensivos, que sí, discutían con nosotros, pero nos escuchaban sin querer taparnos la boca. Aquellos años fueron, en definitiva, los de aprender que la Revolución estaba hecha por hombres y mujeres, y que algunos podían tener defectos -a veces bastante feos-, y que aquello era así porque algunos seres humanos eran así, no porque la Revolución lo fuera.
Se dice rápido, pero esa simple ecuación que he formulado a veces hay que aprenderla a sangre y fuego. Sin embargo, ni entonces ni ahora he pensado en "la oficialidad" para hacer o para dejar de hacer. Muchas de las canciones que por algunos fueron vistas como "sospechosas", luego fueron editadas. Personas, de aquí y de allá, que antes me creían de una manera, ahora me creen de otra. Y yo soy el mismo -hasta cierto punto, porque nada es lo mismo ni siquiera de un segundo a otro-.
Por último me permito agregarle que eso de cultura "oficial reconocida" es ponerle apellidos a lo que no lo merece: la cultura. Y, sinceramente, yo me siento premiado tan solo porque se me considere como parte de ella, a secas.
Durante décadas usted ha conservado la imagen del trovador en camiseta y vaqueros y ha sobrevivido las décadas de 1980 y 1990. ¿Se considera que su imagen y su obra sobreviven como parte de una evolución o como parte de una época que se recicla o que se vuelve a citar?
Debo confesar que las preguntas sobre cómo me visto me dan risa. Llevo medio siglo tratando de saber por qué hay gente que se fija tanto en eso, sobre todo cuando la vestimenta no es más que pedazos de tela. Creo que es un vicio de los cubanos, el de fijarse en la ropa de los demás. Recuerdo que cuando niño pescaba al azar comentarios de este tipo: "que si fulano se viste así o asao". Estas observaciones se agudizaron, acerca de mi, cuando aparecí en la televisión con mis botas militares, los únicos zapatos que tenía entonces, ya que me acababa de desmovilizar después de tres años de servicio. En esa época, 1967, en la televisión le ofrecían a los artistas una tarjeta para comprarse ropa en una tienda especial. Se partía de que los artistas debían presentarse ante las cámaras lo más correctamente posible, pero eran tiempos en que el pueblo se vestía muy mal, eran los primeros retorcijones de la escasez. Yo, quijote y guevarista hasta la médula, rechacé la tarjeta con gesto épico y continué usando mis botas rusas, sin saber que casi 30 años después serían el último grito de la moda.
Fíjese si los cubanos le damos importancia a la ropa, que parte de las "aventuras, venturas y desventuras" por las que luego pasé, creo que tuvieron su origen en aquel gesto idealista y juvenil (valga la redundancia). Porque, cuantitativamente, mi generación de trovadores fue más criticada por su aspecto que por lo que cantaba. Hasta la gente que nos daba apoyo, como un amigo que recuerdo de la UJC, nos descargaba por aquello. El problema era que nos mandaban a actividades y luego les llovían las quejas. En mi caso, lo que más escandalizaba a algunos del auditorio, no eran los zapatos cañeros que la mitología popular magnifica, sino unos tenis carmelitas (habían sido blancos) que yo llevaba a todas partes como chancletas.
La cosa llegó hasta tal punto que, cuando nuestros detractores carecían de diatribas ideológicas, acudían al contundente "¡pero es que son unos asquerosos!" En medio de esos lances hubo una amiga, muy querida y que nos defendía a capa y espada, que un día nos agarró por las orejas a Pablo, a Noel y a mi, nos metió en una tienda y nos compró a cada uno un par de zapatos, dos pantalones, dos camisas y varias mudas de ropa interior. A ella no me atreví a decirle que no, porque la respetaba mucho. Era Haydeé Santamaría.
Más tarde, parte de la prensa especializada en la cultura se encargaría de seguir la evolución de mi ropero, a veces con minuciosidad, y siempre en un tono cercano a la rabieta. Quien se tome el trabajo de rastrear las publicaciones cubanas durante la década del 70, lo comprobará. Yo hubiera tenido, estoy seguro, mucho más éxito si me meto a modisto, en vez de a trovador.
Pero, lamentablemente, nunca tuve siquiera la tentación.
Usted ha sido adorado, ignorado y repudiado en Cuba. ¿Cuál ha sido el papel de la oficialidad cultural con respecto a la evolución de su carrera como artista, como creador y como persona? ¿Por quienes ha sido repudiado?
Desde que comencé mi actividad trovadoresca, lógicamente he tenido que tratar con autoridades de la cultura. Del principio, por ejemplo, en el ejército -allí comencé a componer y a cantar-, no podría hablar de una "oficialidad cultural", sino más bien de "un clase", ya que quien dirigía la cultura en el Ejercito Occidental era el sargento Proenza. En esa etapa no tuve la oportunidad de ser adorado o repudiado, aunque fui completamente ignorado por los premios de los Festivales de Aficionados de las FAR.
Yo creo que a la cultura no se le puede dirigir -en el sentido de ponerle orejeras-, mas he visto que se le puede fomentar con escuelas, recursos, propaganda, e incluso, a veces, con algo de orientación. Yo no pude ser asistido por escuelas porque soy autodidacta, pero sin dudas fui beneficiado por algunos dirigentes culturales, como Haydeé -que nos ofreció la Casa para que cantáramos-, y Alfredo Guevara -que inventó el Grupo de Experimentación Sonora, justo en nuestros momentos más difíciles, y nos metió allí a estudiar y a trabajar-. Más tarde Luís Pavón Tamayo, que había sido director de la revista Verde Olivo -donde pasé mis últimos meses de servicio militar-, fue nombrado presidente del entonces Consejo Nacional de Cultura, y gracias a su confianza Noel Nicola y yo pudimos participar de "7 Días con el Pueblo", un importante festival de canciones que se celebró en la República Dominicana, en 1974.
Cuando Juan Vilar era administrador del ICR (Instituto Cubano de Radiodifusión), fue él quien hizo posible aquel programa que yo conduje, "Mientras Tanto", y que fue el punto de partida de cosas posteriores. Quintín Pino Machado, antes y después de ser viceministro de Cultura, fue una persona que siempre tuvo una actitud abierta y fraterna, de ayuda. Aida Santamaría fue quien nos regaló las primeras guitarras de concierto que tuvimos. Alberto Rodríguez Arufe, cuadro de la UJC, fue quien intercedió para que la Flota Cubana de Pesca me permitiera enrolarme en el "Playa Girón".
No es todo, porque fue numerosa la "cultura oficial" que nos echó una mano. Mucho más que la que no, y mi memoria la conserva más nítida que aquella otra parte negativa. Y no es que pretenda soslayar que tuve dificultades y hasta broncas terribles; es que no me parece justo, y mucho menos cierto, referirse a aquellos años solamente por lo que tuvieron de penurias. Para citar al gran Nicanor Parra, caballero verde, aquellos tiempos fueron "un embutido de ángel y bestia" de donde sin dudas brotó bastante poesía.
Y de repudio, lo que se llama repudio (o sea repulsa, desdén, desprecio y hasta odio), no he sido objeto nunca por la llamada "cultura oficial", ni siquiera en aquellos primeros años de incomprensión, e incluso hasta de "encarne". Confieso que lo he sentido, y desdichadamente por parte de cubanos, pero jamás por cubanos de los que yo considero culturales.
¿Alguna vez se ha considerado un disidente?
Siempre he sido un disidente de montones de cosas. Cuando más arriba le contaba que mis canciones tenían algo de grito, y que sin ese grito no se me hubieran aparecido, quería decir que es la inconformidad, la rebeldía si se quiere, un condimento fundamental de mi expresión. No hay que buscar canciones sociales o políticas; fíjese en mis canciones sobre los sentimientos de parejas. Por más feliz que esté, siempre, en algún rincón, hay alguna sombra que acecha. Puede que sea la muerte, que, de todas las cosas, es con la que peor me llevo. Y no porque no la comprenda o no la admita, sino por lo impositiva que es, la muy sinvergüenza.
¿Alguna vez pensó que debía abandonar su país para que su música fuese reconocida? ¿Alguna vez valoró convertirse en un exiliado?
He soñado con una máquina del tiempo que me lleve a un poco antes de que naciera Bach, para cometer el fraude de presentar su obra como mía. También me he trasladado a un mundo donde el único músico soy yo y en el que, pérfidamente, "estreno" toda la música que admiro.
Esos deslices me han llevado a pensar que soy un malagradecido, porque la verdad es que, desde que aparecí con mis botas rusas en aquel "Música y Estrellas", ha habido admiradores de mi trabajo. Incluso desde antes, porque ¿qué pudo llevar a Mario Roméu a orquestarme aquellas canciones, y a Manolo Rifat, junto con Orlando Quiroga, a admitirme en aquel estelar programa, sino un previsor reconocimiento? Si hubiera querido exiliarme de Cuba, ese no hubiera sido un lícito argumento. Por otra parte, cuando las estimas y convicciones han sido otras, cuando se asume que por medio queda asunto tan grave como el destino de la Patria, la coherencia no te ubica en la acera de enfrente, aun cuando en la propia hayas recibido algunos sogazos. Y sin embargo comprendo los éxodos ajenos. A los que no puedo entender son a los que, sin nada de candor, se suman al bando de los que persisten en matar a Martí.
¿Cuál es su opinión sobre los artistas que deciden abandonar su país?
Creo que todos tenemos derecho a escoger el lugar donde preferimos vivir, no sólo los artistas, y creo que todos merecemos respeto por nuestra decisión. Desde que el mundo es mundo existen emigrantes, masa que a veces ha sido coloreada por sus artistas.
Si no viviera en Cuba ¿en qué país o ciudad le gustaría vivir?
Durante años, y después de haber recorrido países y ciudades, nunca se me ocurrió la idea de que pudiera vivir en otro sitio sino en Cuba. Creo que fue a fines de los 70 cuando visité Guanajuato, en México, por primera vez. Cuando vi aquella ciudad maravillosa, me dije: "en este lugar pudiera vivir". Fue increíble, porque inmediatamente me pregunté si se me estaban aflojando las patas. Esto último son cosas que se meten en la cabeza de quien ha vivido en un país cercado y acosado, con una necesidad superlativa de autodefensa, en situación tan poco ordinaria que hasta un sentimiento natural, como sentirse bien en algún sitio del mundo, pueda ser interpretado como "sospechoso", tanto por ciertos de adentro como por ciertos de afuera.
Pero calma: para sosiego universal, soy un arraigado impenitente.
¿Cuáles son las principales influencias artísticas que ha tenido en su carrera?
Han sido, por supuesto, muchas, pero las que me definieron creo que me llegaron antes que mi guitarra. La literatura, la plástica y el cine fueron determinantes, además de la música. Creo que había leído bastante, antes de que se me ocurriera hacer canciones. Mi madre, que siempre ha sido una cinéfila, me llevó a ver mi primera película antes de cumplir el mes de nacido. Por otra parte, a los 15años ya dibujaba una página de historietas en la revista Mella, la que escribía Norberto Fuentes.
Creo que la música que me hizo desear hacer música fue la llamada clásica. Desde niño andaba cazando CMBF, pero era por unos instantes, porque en mi pueblo la gente decía que aquellas eran melodías de muertos y me movían el dial. Fue en la adolescencia cuando me pude dar el gusto de escuchar a mis anchas lo que se me antojara. Me iba a la biblioteca Rubén Martínez Villena, en la llamada Terminal de Helicópteros, en la Habana Vieja, y allí comencé a aprenderme primero a los románticos. Poco a poco fui andando y desandando los diversos períodos, y fue por aquella época en que decidí intentar de nuevo con el piano (ya había dado algunas clases cuando niño). Pero en eso llegó el servicio y tuve que abrazar la guitarra.
Mis primeras canciones eran entre boleros de Vicentico Valdés y baladas de Paul Anka, con algo de los calipsos de Belafonte, o siguiendo más o menos lo que hacían algunos tríos, además de ciertas resonancias de Los Cinco Latinos. Entonces apareció "Nocturno" en Radio Progreso, y Charles Aznavour me llamó la atención, curiosamente por las letras, así como las canciones de Doménico Modugno y otros de la canción italiana.
Pero creo que mi melodismo viene directamente de Tchaikovsky y también del repertorio de Johny Mathis, a quien escuché mucho entre los 14 y los 16 años.
En 1964 me presentaron a los Beatles, pero no me gustaron. Debe ser porque las primeras canciones que oí eran algo estridentes. Sin embargo, con ellos me pasó lo mismo que con Violeta Parra: acabé en la adicción. A Dylan, del que se me suele encasquetar una marcada influencia, lo escuché por primera vez en 1969, gracias a una chica norteamericana con la que salía. Me llamó más la atención la leyenda de Dylan que sus canciones, porque yo no entendía (ni entiendo mucho) el inglés. Una vez traducido, admiré especialmente la idea y la estructura literaria de "With God On Our Side", y, por supuesto, el clásico "Blowin In The Wind".
De seguir hablando de influencias, no acabaría. Ahora, en telegrama, me gustaría comentarle lo que considero raíces. Creo que soy esencialmente trovador por culpa de mi familia materna. En aquella casa se cantaba constantemente a la trova, además de canciones viejísimas, del tiempoespaña, con las que me dormían. María Teresa Vera, Barbarito Diez y Sindo Garay eran el pan diario de cada día; por eso llegaron a ser mi levadura.
¿Qué papel ha jugado la revolución en su obra?
Creo que esta es la pregunta más ardua de todo el cuestionario, porque, cuando trato de ver -suelo ver las ideas antes de ser palabras-, mis ojos se enfrentan a una vastedad, y describir esas dimensiones de pronto parece trascender las posibilidades de una explicación.
Habría que empezar por discernir el papel que ha jugado en mi, porque sin hombre es difícil que haya obra; y, ya empezando, cabe decir que me creo mejor persona que la que fuera, de no haber existido la Revolución. La Revolución, como se sabe, no es solo asunto de convicciones sino también de fe. Cuando miro a mi vida, con sus altibajos, sus sombras y sus luminosidades, la distingo, casi en su totalidad, envuelta por la Revolución. Cuando miro a mis canciones y percibo a este hombre imperfecto, asediado por demonios externos e internos -los peores-, no puedo dejar de ver una correspondencia entre lo que soy, lo que canto y la Revolución. Creo que hay un interminable juego de espejos en ese triángulo que menciono, el que conforma un ademán de estrella, un íntimo, modesto resumen de grandezas, iluminación y muerte que a cada uno, a su manera, puede corresponder.
No hace mucho vi a Fidel, en la televisión, diciéndole a los jóvenes que cada cual podía llegar a sentir que era, en sí mismo, la Revolución. Para mi no fue revelación sino memoria, porque la fe que reconquisté por sobre la agonía la adquirí una joven noche, a principios de 1968, cuando la ignorancia me desterró de mi pasado y mi futuro, o sea de mi vida, de mi Revolución, abandonándome en el presente más desesperado de mi existencia. Salí de aquel recinto con la cabeza en brumas y caminé en silencio hasta mi casa, presintiendo lo que aquel extraño juez ignoraba y yo tampoco conseguía atrapar, allí en la punta de mi espíritu. De pronto, tocado por un rayo, me detuve y grité, en medio de la calle: "Y ¿quién coño le habrá dicho a ése que la Revolución es propiedad privada de nadie? ¡Yo soy la Revolución!" Así de simple.
¿Qué papel ha tenido su obra en la revolución?
Puedo afirmar que he escrito canciones que han sido útiles, que han servido sobre todo a campañas patrióticas. Incluso he escrito canciones que me han pedido para fechas determinadas. Respecto a eso, agrego que me gusta hacerlo -cuando el tema me motiva, por supuesto-, porque también significa un reto profesional. Siempre me gustó aquel Maiakovsky que tronaba: "¡Pídanme poemas! ¡Yo también soy una fábrica de la Revolución!", que interpreté como: tomen de mi lo que soy capaz de dar, no otra cosa.
Claro, la exageración puede llegar a desvirtuar el sentido del arte. En Cuba existe la costumbre de las conmemoraciones y me ha sucedido que un año he escrito una canción para tal cosa y luego, año tras año, han venido a pedirme que escriba una distinta para lo mismo. Ay del que confunda una fábrica de canciones con otra de chorizos.
Pero esos son aspectos, digamos, más inmediatamente utilitarios del tema. Porque cuando pienso en lo que significa la Revolución, sin desdeñar sus coyunturas, tomo más en cuenta lo que la Revolución tiene de fundacional, y en todo aquello que se le va convirtiendo en acervo y sustancia de lo cubano. O sea, más allá de la revolución de barricadas, hay una Revolución más profunda y perdurable, que es la que puede llegar a incidir en lo característico y proyectarse, como un fruto, hacia el porvenir. Hablo de lo revolucionario, no de la revuelta. Y lo revolucionario es mucho más difícil de conseguir que el alboroto. Esto último, en arte, es con lo que se conforman los mediocres. Lo primero, conseguir ser realmente revolucionario, es la meta más alta a la que puede aspirar un artista y la que, por cierto, muy pocos alcanzan. Mi mayor temor siempre ha sido, justamente, no poder trascender los fuegos fatuos.
¿Su obra ha sido censurada alguna vez en Cuba?
Ocasionalmente he sido censurado en Cuba, en España, en Chile, en Argentina y en otros países, pero nunca tanto como en Miami. Tengo entendido que en Miami mi música se vende bastante, pero en secreto, y que quienes la escuchan lo hacen con audífonos o muy bajito. Me han dicho que a quienes me oyen los pasan automáticamente a la lista roja. En Cuba, con los artistas de allá, incluso con los que hablan mal de la Revolución, no pasa igual. Quizá no los pongan en la radio, pero en sus casas la gente pone a toda voz la música que prefiriere, sea cual sea.
¿Ha valorado alguna vez presentarse para el público cubano y latinoamericano de Miami? ¿Aceptaría una invitación para actuar en Miami?
No es la primera vez que dialogo con "la cultura oficial" de Miami, para usar su lenguaje.
Recuerdo que cuando terminaron las dos horas que le dediqué a Openheimer, apagó la grabadora y me dijo, ante testigos: "Me cuelgan, si publico esta entrevista allá". Usted me hace ahora esta pregunta sin el más mínimo compromiso: qué haría yo. Cabría preguntarle qué haría usted, qué escribiría, cuan profundamente sentiría la responsabilidad de su influencia en lo que hagan otros, en el mal o en el bien que liberen sus comentarios.
Siempre he sentido una gran curiosidad por Miami y estoy seguro de que algún día haré esa visita. De hecho Pablo y yo estuvimos tratando de ir, en 1979, cuando hacíamos conciertos por ciudades de la costa del este, pero la brigada Venceremos, nuestra anfitriona, nos dijo que el Departamento de Estado no lo permitía. Ya habíamos tenido amenazas de bombas; nuestra presencia agregaba trabajo al diario fogueo de la policía norteamericana.
Hace algunos años dormí una noche en el aeropuerto de Miami, en tránsito hacia Puerto Rico, y al día siguiente mi guitarra, que llevaba en el forro una pegatina donde se veían Fidel y la bandera cubana, llegó destrozada a su destino (eran coterráneos los del aeropuerto). La Eastern tuvo que pagarla. Ya en Puerto Rico, escuché un día por la radio a un comentarista que acusaba a la contrarrevolución de floja y decaída, ya que en otros tiempos, según él, hubieran barrido las calles de Miami con nosotros. Esa y otras anécdotas, así de pintorescas, me inspiraron más tarde "El Necio".
Tiempo después, cuando canté con Juan Luís Guerra en Montecristi, conmemorando el encuentro de Martí y Gómez, fui testigo de las injurias y amenazas que sufrió Juan Luís, desde Miami, por atreverse a subir al mismo escenario que yo (ni siquiera juntos), en su propio país, República Dominicana. Hablaban de quemar sus discos y hasta un supuesto apartamento que tenía en Miami. A Rosa Fornés, una señora que es una institución en el mundo de las tablas, la que jamás ha estado vinculada, que yo sepa, a lo político, por el único delito de vivir en Cuba, la amenazaron con bombas. A Gonzalo Ruvalcaba, que ni abre la boca, porque lo que hace es tocar el piano, lo insultaron y lo sometieron a toda suerte de coacciones y amenazas.
La lista es larga. Pudiera seguir con Denisse de Kalaffi, Verónica Castro y muchos otros. Pero voy a agregar tan sólo lo ocurrido hace poco, en Puerto Rico, con Andy Montañez, y que ha despertado una cabal respuesta de los artistas puertorriqueños. Parece que algunos en Miami ni siquiera admiten que otros me saluden en su propia casa. Y vuestros divulgadores tienen bastante responsabilidad en ése y en muchos otros atropellos.
Yo sé que todo Miami no es así. Y sé también que incluso la mayoría no es así. Sé, por ejemplo, que los pequeños grupos que fomentan el odio lo hacen por su poder económico, porque controlan los medios de difusión en español y por su capacidad de aterrorizar a la gente.
Sé que en Miami no se pueden expresar con libertad algunos sentimientos y opiniones. Pero sé que, incluso en la calle 8, hay quienes piensan que de dar un concierto habría mucha concurrencia favorable. Sé que los artistas que llegan a Miami, para que no les cierren las puertas, tienen que pagar el tributo de "las declaraciones". Y sé que hay quienes tienen la suficiente entereza como para no hacerlas. Sé, además, que algunos muy afamados dicen una cosa públicamente, y que en privado se portan como son y no como los obligan a ser para sobrevivir. La doble moral, como se ve, no es patrimonio del socialismo.
Cabe preguntarse ¿qué necesidad hay de todas esas máscaras? ¿Qué tipo de "dirigentes" pueden ser los que alimentan el odio y la falsedad? ¿Es esa "la oficialidad cultural" que merece la comunidad cubana de Miami?
¿Cuál es su valoración del exilio cubano?
Depende. Tengo familiares, conocidos y hasta amigos en la Florida, y en otros lugares del mundo -cubanos, por supuesto-. Algunos persisten en considerarse exiliados políticos, aunque yo no los veo así, pero cada cual tiene el derecho de considerarse a sí mismo lo que desee. He intercambiado pareceres con algunos y siempre con altura, de parte y parte. Creo que esa altura es posible porque no se ha perdido el afecto, ingrediente fundamental del respeto y, desde luego, del entendimiento.
Creo que el odio no es el camino. El odio ciega, limita, embrutece. Cualquier destino que nos ega, limita, embrutece. Cualquier destino que nos espere deberá estar regido sino por el amor, cuando menos por el respeto mutuo. No debe haber odio entre cubanos y entre nadie.
El 8 de marzo pasado partí de Puerto Rico, tras un memorable concierto con Roy Brown y otros hermanos puertorriqueños. Ese día fui a almorzar a una fondita del Viejo San Juan y, caminando calles entrañables, de pronto sentí que alguien me llamaba. Me volví y eran dos personas que se bajaban de una larga escalera, desde la que pintaban de blanco una enorme fachada. Me detuve y se me acercaron tímidamente. Nos dimos las manos y las mías quedaron un poco teñidas. Uno de ellos balbuceó una disculpa. Eran un negro de unos sesenta años y un blanquito agallegado, veinte años más joven que el otro, aunque en ambos se veían las inequívocas huellas del trabajo duro. "Silvio -dijo uno-, te reconocimos y quisimos saludarte." No supe que eran cubanos porque me hablaran, sino porque los vi caminar. "Hermano -dijo el otro-, nosotros queríamos decirte que no tenemos nada contra Cuba, que estamos aquí haciendo lo que siempre hemos hecho: trabajar. Que lo que quisiéramos es que las cosas mejoraran allá, para poder volver algún día."
Fue emotiva aquella transparencia que tocaba la piedra filosofal. Entonces volví a extender la mano, les di gracias, deseé buena suerte, me di vuelta, eché a andar y, cuando había dado un par de pasos, uno dijo: "¡Ah! Y esos que están hablando toda esa bobería de meterte mítines y esas cosas, son los de siempre, los que ni en Cuba, ni en Miami, ni en ningún lugar han hecho ni van a hacer esto". Y me mostró las encallecidas, bellas palmas.
martes, noviembre 28, 2006
Yo soy de donde hay un río
Hoy es el cumpleaños de Silvio y para celebrar este acontecimiento aqui teneis un extracto del libro:-Silvio:Memoria trovada de una revolucíon de Joseba Sanz.Editorial Txalaparta.
No sabia muy bien por que, pero tenia la sensación de que toda aquella gente estaba esperando a que co
 menzara a cantar. Veía las luces de los puestos de tiro al blanco, escuchaban las melodías cercanas de las barracas amontonadas en el parque y sentía el bullicioso de los niños que jugaban y se divertían con las atracciones. Entre el publico podía distinguir a su madre.
menzara a cantar. Veía las luces de los puestos de tiro al blanco, escuchaban las melodías cercanas de las barracas amontonadas en el parque y sentía el bullicioso de los niños que jugaban y se divertían con las atracciones. Entre el publico podía distinguir a su madre.-Bien, ¿como se llama el muchacho?-dijo el barraquero.
-Silvito, Silvito Rodriguez-contesto la amiga de Argelia, su madre, que lo llevaba en brazos y que había decidido de repente presentarlo a aquel concurso.
-¿Y que nos va a cantar?-
-Pues..., no lo se-respondio.
-estupendamente, con todos ustedes: Silvio Rodríguez.
Silvito se encontró frente al micrófono y comenzó a cantar con su aguda vocecilla el anuncio de la Brillantina Gravi, tantas veces escuchado en la radio:
“Use brillantina Gravina que ahora tiene Cedolina.
Con la brillantina Gravi bien peinado quedara...”
El publico quedo sorprendido por su corta edad y el dominio su voz. La gente aplaudía y Silvito seguía cantando sin entender muy bien todo aquello, ensimismado, con la vista fija en los caballitos de colores que giraban frente a él.
Silvio hacia nacido 18 meses atrás, el 29 de penúltimo mes de 1946, en una pequeña casita situada en el barrio de La Loma, en un pueblo llamado San Antonio de Los Baños, a 26 km. De La Habana. Era un pueblo pequeños, situado en un valle de gran riqueza maderera. Gran parte de la población trabajaba el tabaco. Poseía también diversas industrias y fabricas: de producción textil, de especies para sazonar y de levadura de cerveza, entre otras. Tenia muchas tradición en el campo de las publicaciones humorísticas, hasta el punto de haberse ganado el sobrenombre de “San Antonio del Humor”. Artistas plásticos y dibujantes, como Eduardo Abela, Loquito Nuez o Jose Luis Posadas, nacieron en San Antonio. La “décima campesina” tenia mucho auge en el pueblo, y de allí habían surgido también grandes cantadores como Patricio Lastal, Marichal y Angelito Valiente.
Desde que abrió los ojos tuvo a su tío, que formaba parte de la Jazz Band Mambi, tocándole rumbas en el armario, frente a su cuna. Su madre cantaba boleros, danzones y sones, mientras cocía yuca., quitaba el polvo o freia platanitos, y su abuela, María León, le dormía con las canciones de la radio y de cuando aun no había radio, del Tiempo-España. La familia materna de Silvio era muy musical, muy bailadora. Argelia había formado, en su juventud, un dúo con su hermana Orquídea y siempre que había alguna actividad cultural le decían a su abuelo. “Mande a las muchachitas”, y ellas se presentaban a cantar.
La primer canción que recuerda haber escuchado a su madre es El Colibrí, una canción anomina cuyo origen se pierde en sus bisabuelos. Tiene tal contenido emotivo para Silvio que años mas tarde la cantaría en sus primeros giras latinoamericanas y estuvo a punto de grabarla en su primer disco. Silvio de este modo aprendió a cantar casi antes que a hablar, imitaba los sonidos de su madre, con una voz muy aguda, y los de esa caja llena de misterios que era la radio, de la que salían multitud de melodías que lo hechizaban.
Cuando Dagoberto, su padre, le paseaba en brazos por el pueblo Silvio no perdía detalle de cualquier sonido que pudiera resultarle nuevo o atrayente. Algunas veces se acercaba con el hasta la taberna El sol de Cuba que vendía la cerveza de la misma marca, donde solía el rato con los conocidos bebiendo unos tragos. Los amigos de Dagoberto ya conocían la vocecilla de Silvio que continuamente cantaba los anuncios del Jabón Candado o la Quinina Bayol, que pasaban por las emisoras habaneras y le animaban a Dagoberto a que le presentaron en la radio.
Unos meses mas tarde Dagoberto instalo su propio negocio en la Habana: Tapicerías el Sueño, con lo que sus viajes a la capital eran constantes Había sido obrero agrícola durante mucho tiempo y trataba de encontrar en su propio negocio una seguridad económica para aquellos tiempos difíciles. Un día decido acercarse al estudio 1 de la emisora CMQ para inscribir a Silvio en el concurso radiofónico Buscando Estrellas, en el que actuaban principiantes.
A la semana siguiente Dagoberto y Argelia se presentaron con Silvio a las nueve y media de la mañana en el estudio de la CMQ, en la intersección de la calle 23 con la calle M.
Frente al micrófono iban pasando niños de distintas edades. Todo eran mayores que Silvio y se les veía nerviosos y asustados. Silvio percibió esta tensión y cuando escuchado su nombre se quedo paralizado con un miedo terrible.
Dagoberto le cogió y le acerco al micrófono. Germán Pinelli, presentador del programa y gran animador de la radio cubana, trato de tranquilizarle. Silvio se sentó y respiro profundo. La orquesta comenzó a tocar. Era la primera vez que cantaba con acompañamiento, pero esto en lugar de asustarle le tranquilizo. Cuando escucho los instrumentos se sintió mas tranquilo y comenzó a cantar. Su entrada fue perfectamente. Canto un bolero, Viajera:
“Viajera que vas por tierra y por mar
Dejando los corazones latir de pasión,
Vibrar de emoción y luego mil decepciones...”.
Pinelli estaba entusiasmado, se deshacía en elogios-Esto es increible-repetia. Los premios se daban por aplausos y cada vez que la mano de Pinelli se posaba sobre él el estudio se venia abajo. Silvio gano el primer premio.
Al día siguiente se encontraba Argelia haciendo las compras en la bodega
cuando escucho comentar a la gente:
-El chiquito que canto debía de ser familia de Pinelli, porque estaba entusiasmado con él.
-Pues es mi hijo-dijo Argelia-
En San Antonio, Silvio comenzó a asistir al Kindergarten y mas tarde a la escuela.
Desde muy niño comenzó a demostrar su pasión por la naturaleza, por los espacios abiertos. Pasaba horas jugando entra la malezas y las ramas de un árbol muy frondoso que crecía junto a la casa, imaginándose selvas y gorilas. Le encantaba el entorno natural del río Ariguanabao, aunque su madre le había prohibido acercarse. Mucha gente se había ahogado en aquel extraño río que moría en San Antonio, sin llega al mar. Se decía que tenia propiedades medicinales y muchas personas llegaban en carreta desde la Habana, tras dos días de viaje, para bañarse.
Años mas tarde evocaría sus juegos y fantasías de instancia en las que se entremezcla la naturaleza, siempre escenario de sus juegos, y una fantasía desbordante con elementos de cuentos y fábulas, de las que ya por entonces la leía su padre. Esto se ve en El rey de las flores, canción de Silvio muy conocido en Cuba, que no ha sido editada en el Estado Español. Silvio nos habla en un lenguaje infantil sobre el rey de las flores que “tiene lagartos que cantan de salto en salto, y arañas, babosas y aves bonitas”.
También en la primera mentira se aprecian elementos fantasiosos y de fábula, junto con el anhelo infantil de descubrir nuevos mundos. En esta canción Silvio viaja a la búsqueda del primer hombre que mintió y, cuando por fin lo encuentras, este le descubre sus intenciones: “Yo quiero una princesa convertida en un dragón, quiero el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, yo quiero un vellocino de oro para un reino, yo quiero que Virgilio me lleve al infierno, yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado...” Igualmente el enanito de El reparador de sueños es representativo de esto, siendo el Unicornio el máximo exponente de esa imaginación sin limites, de esa visión plena de fantasía.
Nunca abandonara aquella visión infantil del mundo, aquella ansias de conocimiento, aquellas forma de verlo todo con ojos grandes, de asombrarse con todo. Siempre mantendrá esa óptica infantil, esa impresión del primer encuentro con el mundo, como expresaría años mas tardes: “Yo creo que eso es fundamental en cualquier creado. Me parece que gran parte de ese ojo, del ojo certero, del ojo de puntería que pueda tener un creador, estriba en no abandonar esa óptica, esa capacidad de asombro, ese susto de la maravilla, o con la maravilla”. En sus canciones estará siempre presente el deseo de no abandonar la niñez, unido a veces, como en la canción Llegue por San Antonio de Los Baños, a la reafirmacion de su carácter guajiro, campesino, en el estribillo.”Guajirito soy...”
Cuando Silvio tenia cuatro años nació su hermana María de los Angeles, lo que supuso algo nuevo e interesante para la inagotable curiosidad de Silvio.
Un día su tío el músico le regalo una tumbadora, que fue su primer instrumento. Silvio pasaba horas sacándole ruido y tratando de imitar a Benny More, a Roberto Faz, Chapottin, o la Orquesta Aragón, que actuaban en los bailes que se daban en el Parque Central o en el Circulo de Artesanos.
Cuando acabo el primer grado toda la familia se mudo para La Habana, ya que el negocio de tapicería iba viento en popa. Se instalaron en una pequeña casa, en Centro Habana, en la calle San Miguel 575.
viernes, noviembre 24, 2006
Quién fuera

(Cuando la terminé se la mande a Chico Buarque, porque de los mencionados es el único con quien mantengo comunicación por escrito. Me contestó que había acertado en ubicarlo entre los muertos, ya que hacía tres años que no hacía un disco y que estaba escribiendo una novela. Aquello me preocupó. ¿Cómo podía haber metido la pata de aquella forma, sacándole sin querer los fantasmas de la sequía a un amigo tan querido, a un trovador tan maravilloso? Unos meses después, leyendo las fabulosas cifras de venta de su novela, se me quitaron los retortijones.)
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio.
¿Quién fuera Alí Ba-ba?
¿Quién fuera el mítico Simbad?
¿Quién fuera un poderoso sortilegio?
¿Quién fuera encantador?
Estoy buscando una escafandra,al pie del mar de los delirios.
¿Quién fuera Jacques Custeau?
¿Quién fuera Nemo el capitán?
¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo?
¿Quién fuera explorador?
Corazón obscuro,
corazón con muros
corazón que se esconde,
corazón que está donde,
corazón en fuga,
herido de dudas de amor.
Estoy buscando melodía para tener como llamarte
¿Quién fuera ruiseñor?
¿Quién fuera Lennon y McCartney,Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque?
¿Quién fuera tu trovador?
jueves, noviembre 16, 2006
Canción Urgente para Nicaragua
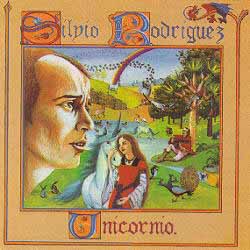
Se partió en Nicaragua
otro hierro caliente
con que el águila daba
su señal a la gente
Se partió en Nicaragua
otra soga con cebo
con que el águila ataba
por el cuello al obrero
Se ha prendido la hierba
dentro del continente
las fronteras se besany se ponen ardientes
Me recuerdo de un hombre
que por esto moría
y que viendo este día-como espectro del monte-
jubiloso reía
El espectro es Sandino
con Bolívar y el Che
porque el mismo camino
caminaron los tres
Estos tres caminantes
con idéntica suerte
ya se han hecho gigantes
ya burlaron la muerte
Ahora el águila
tienesu dolencia mayor
Nicaragua le duele
pues le duele el amor
Y le duele que el niño
vaya sano a la escuela
porque de esa madera
de justicia y cariño
no se afila su espuela
Andará Nicaragua
su camino en la gloria
porque fue sangre sabia
la que hizo su historia
Te lo dice un hermano
que ha sangrado contigo
te lo dice un cubano
te lo dice un amigo
(1980)
Complaciendo peticiones

L@s troper@s Cosmic@s y silviofil@s estamos de enhorabuena Silvio va realizar una nueva gira mundial,pero realmente esta vez va a ser muy especial: se propone cantar las canciones que el publico les pida como afirmo en la entrevista que publicamos en la reinaguracion de este blog:" Una especie de concierto que se pudiera llamar "Complaciendo peticiones". Pero quisiera hacerlo estrictamente a partir del día en que cumpla 60 años y justo hasta que me dure esa edad, ni un solo minuto después".
Silvio tiene su cumpleaños el día 29 de este mes por lo cual será cuando comience dicha gira,otra webs y blogs: SilvioRodriguez.org o Cubasí.cu, La coctelera.com/silviorodriguez ya están recopilando una lista con las votadas para hacer un ranking, aquí también puedes dejarlas en el libro de visitas, aunque realmente, lamentamos mucho,decir, no sabemos como hacérselas llegar a Silvio, para eso esperamos tu colaboracion.Queda poco tiempo en fin que ya sabes participa
Revolución y cultura
ENTREVISTA A SILVIO RODRÍGUEZ - REVOLUCIÓN Y CULTURA
Jaime Saruski
Publicada en Revolucion y Cultura, octubre de 2000.
Por supuesto que aquellos tiempos de fines de los sesenta y principios de los setenta tenían los elementos propios de cualquier década, anterior o posterior. Hubo momentos fabulosos que nadie quisiera olvidar, hubo otros que no se quisieran recordar. Y mucho menos para creadores, como Silvio Rodríguez, por ejemplo. Por el mundo andaban gravitando Los Beatles y el rock mientras aquí, inmersos en la epopeya, a los esfuerzos cotidianos de la gente hubo que añadir, en cuanto al arte y la cultura, los enfrentamientos a quienes pretendían imponer sus criterios desde posiciones intransigentes, intolerantes. En medio de esa atmósfera convulsa, con su profusión de contradicciones, se fundaría aquel fenómeno de excepción que fue el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, del cual fue Silvio uno de los pilares. De esa experiencia, desde la perspectiva que da la decantación en el tiempo, nos habla él ahora con penetrante lucidez.
perspectiva que da la decantación en el tiempo, nos habla él ahora con penetrante lucidez.
¿Qué hacías cuando se funda el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC?
Era empleado del ICRT, entonces ICR. Ya había tenido problemas allí. Habían terminado con Mientras tanto, el programa que yo estaba haciendo. Me habían botado del organismo.
¿Por qué razón?
Las razones que me argumentaron -puedo deducir e inferir un sinnúmero de cosas- en la reunión, donde se me separa del ICR -que después no se me separó como te voy a explicar más adelante- fueron: 1) Que yo había dado unas opiniones acerca de Los Beatles en la televisión.
2) Que yo andaba con un exrecluso de la UMAP. 3) Que yo me reunía en Coppelia con unos jóvenes intelectuales de la Universidad medio sospechosos. 4) Que habían salido en un programa Mientras tanto dos personas dándose un beso en la boca y eso no se hacía en la televisión cubana. Se trataba de un trozo de película que ilustraba una canción de amor.
En ese momento no salían besos en la televisión.El problema es que hay que hacer memoria de todo ello porque las cosas que sucedían en aquella época, o que no sucedían en la televisión, hoy día pueden parecer completamente risibles y absurdas.Pero era la realidad cotidiana, como por ejemplo, que las mujeres no podían salir en minifalda en la televisión. Estaba prohibido. Los hombres no podían salir con melena. A no ser los barbudos.
Era la época en que ni siquiera se podía hacer un tiro de cámara donde se vieran las luminarias del estudio porque estaba en contra de lo establecido para el buen quehacer de la televisión.Y así te sigo enumerando cosas. Era la época en que prácticamente se seguían con microscopio los compases de las canciones para ver si algunas tenían células del rock, que a su vez eran interpretadas como células de penetración y células proimperialistas.
O sea, había compases musicales imperialistas en esa época. Hay que analizar todo eso en aquel contexto.Y cuando me llaman -siempre he pensado que en realidad lo hicieron para darme un par de cocotazos, para regañarme-, no me quedo callado, rebato todo lo que me están planteando, defiendo la amistad con mis amigos, defiendo a Los Beatles, defiendo el beso, defiendo todas esas cosas en una reunión que empieza a subir de tono y yo a no retractarme de nada. Parece que al compañero que está reunido conmigo no le queda más remedio. Pienso que fue un exabrupto botarme de allí. Recuerdo que yo estaba en el estudio dos, grabando la música para el programa; bajo y le digo a las personas que estaban allí: "Señores, esta grabación ya no tiene objeto, Mientras tanto acaba de ser suspendido. A mí me acaban de botar del organismo, así que me voy.
"Pero me niego a cobrar el sueldo y estoy cinco o seis meses sin cobrarlo y me lo tenían allí todos los meses. Yo quería que me dieran la baja y no me la daban.En ese ínterin, a fines de 1968, llega Alfredo Guevara de Brasil. Había ido a un festival de cine y estuvo en contacto con lo que era la nueva canción brasilera.El tropicalismo.
El tropicalismo
claro. Pero no sólo el tropicalismo, que es de Bahía y son los bahianos: Veloso, Gil, todos ellos. En Río y en otras regiones de Brasil también se estaba desarrollando un movimiento de la canción con Chico Buarque, Gerardo Vandré, Sergio Ricardo, que era nordestino. En realidad había un fenómeno de Nueva Canción en todo Brasil que cobra mucha fuerza. Y el tropicalismo porque estaba apoyado por excelentes músicos aunque también por poetas, ensayistas, periodistas que le daban una gran divulgación a ese movimiento.Alfredo nos invita a Leo Brouwer y a mí a la conferencia que da en el noveno piso del ICAIC para informar acerca de su viaje a Brasil que había tenido lugar en plena dictadura, después del derrocamiento de João Goulart.Aunque Leo y yo éramos empleados del ICRT, estábamos en las mismas condiciones.
Allí no nos daban trabajo y nos habían prohibido aparecer en la televisión y la difusión por la radio. No nos soltaban para otro organismo, pero no nos daban trabajo.Después de la conferencia, Alfredo quiso hablar personalmente con nosotros dos y nos dice que qué nos parecía crear un grupo dedicado a la experimentación sonora, a investigar nuestras raíces, es decir, también la de los países que tienen los mismos componentes étnicos, como Brasil, por ejemplo, y otros. En general, hacer un estudio de la música en función de la banda sonora del nuevo cine.
Imagino que Leo, que ya tenía cierta experiencia en el mundo del cine, habrá tomado aquella propuesta con más normalidad, pero para mí aquello fue una revelación porque significaba sumergirme en el mundo del cine. Además, no podía cantar en ninguna parte, salvo en algunos lugares que me abrían las puertas, como Teresita Fernández, que me dejaba cantar en El coctel o Raquel Revuelta que me dejaba dar recitales en el teatro Hubert de Blanck y, por supuesto, Casa de las Américas, que empezaba ya también, una vez al mes, a hacer aquellos programas donde nosotros nos reuníamos. Pero eran contados los lugares donde podía expresarme.Así empieza todo. Leo y yo fuimos los primeros que nos trasladamos.
Y mi carné del ICAIC está fechado: primero de abril de 1969. Ya habíamos hablado de los posibles integrantes del grupo: Pablo (Milanés), Noel (Nicola), etc. Pero todavía quedaba hablarlo con Alfredo. Todo eso ocurre en los primeros meses de 1969.En esa espera se habían escogido algunos músicos que estaban estudiando en la Escuela Nacional de Arte, como Emiliano Salvador y Leoginaldo Pimentel. Al parecer ellos tenían líos en la ENA. Incluso no tenían donde vivir. Leoginaldo era de Camagüey y Emiliano de Puerto Padre. Medio que los estaban sacando de la ENA. Se decía que porque eran regaos o algo así.
Y entonces fueron para el ICAIC.También ingresaron Sergito Vitier, Leonardo Acosta, Eduardo Ramos, Pablo Milanés, Noel Nicola, Pablo Menéndez. Cuando entra Sara (González) en el setenta ya el grupo tenía cierto camino recorrido.
En 1967 se crea la Orquesta Cubana de Música Moderna. Más de un año después arman ustedes el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. ¿No ves un vínculo entre ambos hechos?
No, en lo absoluto. La Orquesta Cubana de Música Moderna era un jazz-band con la tímbrica de ese tipo de formación. No abarcaba todas las posibilidades con que se podía tratar la música, tema que en ese momento era motivo de muchas discusiones. En primer lugar, había un celo terrible con todo lo que oliera a rock.
Y fue posible hacer el jazz band porque ya era una música de viejo estilo, menos vigente.
El formato era viejísimo.
Exactamente. Entonces, como la gente no corría peligro de escuchar esa música y de que se le pegaran los microbios imperialistas, se permitió que se hiciera. Pero ya, dentro de la misma orquesta, hay una serie de gérmenes, de gente más joven que empieza a pujar por hacer su propia música, su propia versión del jazz, no una versión tan antigua.
Y ocurre el caso de dos destacados músicos cubanos a los que castigan -a uno de ellos porque quería separarse de la orquesta y crear su propio grupo-; y los mandan a que se pasen un tiempo dándole de comer a los leones en el Zoológico.
Increíble
En esa época esas cosas pasaban. Se hacían esas cosas. Nada, eran los castigos que te mandaban.Era una cosa completamente loca
.¿Cómo reaccionaron ustedes en el grupo ante esos hechos?
El grupo nuestro tenía otro conflicto porque a no todos sus integrantes les gustaba el rock. Los había que les gustaba el jazz, a otros el rock, o los pegados a la cancionística como nosotros. Pero todos sí teníamos interés en experimentar con libertad en cualquier género que se nos ocurriera, sin limitaciones.
Al ver que estábamos en un ambiente donde no se nos coartaba ni se nos impedía la experimentación, empezamos a montar canciones con distintas formas, desde un rock a lo inglés como Cuba va, hasta la Canción de la Nueva Escuela, que es un son tradicional, o un guaguancó como Los caminos, etc. Empezamos a hacer de todo.En septiembre de 1969, cuando se empieza a armar el grupo con todos sus integrantes, yo llevaba meses tratando de irme en un barco de pesca. Y justamente en ese mes me confirman el viaje. Entonces estaba entre quedarme desde el inicio con el grupo o hacer mi viaje y al regreso incorporarme. Y eso fue lo que hice.
O sea, te fuiste en septiembre y regresaste...
El 28 de enero.
¿Ya Leo tenía claro qué quería hacer con el grupo, que no se limitara a hacer música para cine?
La creación del grupo en parte fue un pretexto para sacarnos a algunos de la vorágine. Nos era imposible hacer solamente música para cine porque cada uno de nosotros venía ya con su propia tendencia. Y al tener la posibilidad de tocar en conjunto, la creatividad no estaba esperando a que vinieran y nos dijeran: haz la música para esta película. Todo lo contrario.
Por eso hicimos muchísima más música espontáneamente que la que hicimos para películas.Aquello fue un taller de experimentación desde varios puntos de vista. En primer lugar porque recibimos clases. Estaba Juan Elósegui dando solfeo; Federico Smith daba armonía, contrapunto, composición. Las de Leo eran unas clases muy amplias y muy abarcadoras: Desarrollo de las formas.
Contenían muchas materias y muchos conocimientos también. Toda esa erudición de Leo, que siempre la tuvo.Por ejemplo, explicaba un fenómeno de desarrollo musical dibujando una hoja en la pizarra, el tallo de la hoja, luego las ramificaciones. Empezaba por el dibujo de una hoja y por último dibujaba las formaciones del ejército de Napoleón que él recordaba en una batalla. Y decía: esto es arte también, la forma en que se dispuso la artillería. Aquí hay un desarrollo de la forma porque después la infantería avanzaba de esta manera.
Esto es desarrollo de la forma. Eran clases de tal nivel que nosotros extrajimos mucha sustancia.Por lo menos yo, te lo confieso que sí, eran las que más entendía. Leo nos enseñó, por ejemplo, a componer en colectivo. A estructurar una obra, a repartir las partes bajo un mismo concepto y que en determinado momento fuera una forma expresiva la que predominara, que sucediera a otra, que hubiera un puente, que hubiera una tercera, una cuarta, una quinta, etc. Leo tenía una forma de enseñar que era muy acelerada.
Él siempre dijo que toda la música se podía condensar muchísimo.Leo me contaba de los conflictos que tuvo entonces con la dirigencia del Consejo de Cultura, que les habían prohibido tocar no ya en la televisión o la radio sino en cualquier parte. Que por ello ustedes tenían que buscar la manera de dar algunos conciertos y que algunos se dieron en el Chaplin.Incluso una vez fuimos invitados a hacer un programa de televisión y cuando vieron nuestra estampa se persignaron y exclamaron: ¡Vade retro! Aunque quiero aclararte que nuestra relación con el ICAIC no era contemplativa.
Ni nosotros con el ICAIC ni el ICAIC con nosotros. No era un lecho de rosas aquello. También hubo discusiones allí. Nosotros, realmente, éramos muy incendiarios en ese momento. Cuando digo nosotros me refiero a los trovadores. Recuerdo que cuando llegó aquí el grupo Quilapayún, que fue como un fenómeno, que llegó con Isabel Parra, se presentaron en todas partes, en la televisión, en la radio. Los periódicos de la Juventud sacaban reportajes sobre ellos, El Caimán Barbudo les hizo un largo reportaje donde se decían cosas que estaban dirigidas a nosotros. Quilapayún en ese momento no se acercó porque creyó lo que les dijeron: que éramos un grupo de indisciplinados, de desviados políticamente porque lo que nos gustaba era el rock. También les dijeron que éramos drogadictos. Eso ellos lo repitieron en terceros países.
Y de ahí salió que dijeran irónicamente de que era curioso que algunos en Cuba hicieran canciones con textos revolucionarios y con música imperialista; que en vez de ser una cultura roja era una cultura rosa. Cuando leímos aquello inmediatamente empezamos a redactar una respuesta contundente, como derecho de réplica, para que se publicara en el propio Caimán.
Esto llegó a la dirección del ICAIC. Y parecía que a causa del conflicto se iba a desbaratar el grupo. No nos amenazaron con hacerlo pero nos prohibieron responder aquellas declaraciones. Y establecieron que las leyes del juego las ponían ellos. Me deprimí tanto que llegué a pensar que la fraternidad podía ser un préstamo, que no era tan así tampoco...Yo me imagino que el combate ideológico, en la superestructura, que estaba llevando a cabo el ICAIC, era lo suficientemente delicado como para que un elemento sin control, como podíamos ser nosotros, de pronto desbaratara aquel precario equilibrio que estaba establecido.
Con el tiempo me doy cuenta de que eso es así pero en aquel momento estaba ciego de furia.
Llama muchísimo la atención esa fuerza que les tenía enfilados grandes cañones a ustedes que todavía no eran ni remotamente lo que fueron después.
No, si cuando fuimos lo que fuimos después, eso se acabó... He ahí la cosa.
Ahora,¿quién lidereaba esa corriente tan dogmática y tan intolerante?
Yo creo que era mucha gente, en realidad. Uno podría hacer memoria y acordarse de quién dirigía tal organismo o el otro organismo, pero a mí me parece que era una corriente que iba más allá de los dirigentes de los organismos.
Era un fenómeno que se daba producto de la euforia revolucionaria, por una parte. Lo más fácil de hacer siempre con lo que no te gusta, sin haber profundizado en por qué te gusta o no y si tienes razón o no, es eliminarlo, quitarlo de tu vista.También el oportunismo, como aquella actriz de la televisión, medio española-argentina, que salía a la calle con una tijeras a cortarle la melena a la gente y a cortarle los bajos estrechos de los pantalones.
También el oportunismo, como aquella actriz de la televisión, medio española-argentina, que salía a la calle con una tijeras a cortarle la melena a la gente y a cortarle los bajos estrechos de los pantalones.
Yo lo recuerdo. Además, se lo hizo a un amigo mío que estaba de pase y era vanguardia de toda la Isla de la Juventud, militante comunista.
Él le tiró el carné de la Juventud y le dijo: mire, este pase yo me lo he ganado en la Isla de la Juventud y me gané la militancia de la Juventud y estos pelos que tengo me los he ganado ordeñando vacas allí durante años. Y ni usted ni nadie me los va a cortar. Eso pasó y conozco la persona y está ubicada perfectamente.Yo pienso que todo parte de una interpretación demasiado rígida de lo que es la sociedad o de lo que es el socialismo, de lo que es la sociedad socialista.
Se trata de un purismo que en el trasfondo es muy hipócrita, porque es: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Es también, sencillamente, abuso del que puede determinar que las cosas sean de una forma y lo hace porque sí.Era inmadurez, falta de perspectiva. Es muy probable que haya habido su elemento de oportunismo en alguna gente. No lo dudo. Te empecé hablando de la euforia revolucionaria porque todas esas medidas son a las que las multitudes sin cabeza responden a veces con prontitud.
¿Tú has leído Masa y poder de Elías Canetti? Lo que es capaz de hacer una masa cuando se embulla de pronto, de las atrocidades que es capaz de hacer. Yo pienso que es parte también de una especie de euforia que cuando las masas no están bien encaminadas, no están bien esclarecidas en una dirección, pueden llegar a cometer.¿A ti no te ha pasado un camión lleno de hombres por el lado? ¿Tú no has visto como se van metiendo con todo el mundo? Seguro que cada uno de esos hombres, solo, si va a pie por la calle, no hace eso.
Es un efecto de estar en grupo. Y pienso que algunos excesos que se le atribuyen a la masa tienen su origen también en esa psicología de las multitudes.Había alguien que de pronto venía y te enardecía con algunas palabras: porque esto es lo revolucionario, porque esto es lo que hay que hacer, porque a estos hay que pisotearlos. Y bueno, acababan, no sé, pelando a un muchacho, rajándole los pantalones, como acababan haciéndole un mitin de repudio a los marielistas, a quienes fueran, tirándoles tomates o pedradas a las casas. Ese tipo de cosas.
Es una manipulación que puede estar dada -yo nunca pienso que por la mala fé- por equivocación, por un error de concepción, por darle cabidas a sentimientos que no son los mejores, ni los más humanos, ni los más solidarios, que no son los más altruistas, ni son los más dignos de un ser humano. No son los que hubieran apoyado Martí ni el Che.En esos momentos, a veces pequeños grupos, pequeñas masas, respondían a ese tipo de provocación, aparentemente con buena intención. En aquella época, uno de los lugares de donde más gente salía a pelar y todo eso era de la beca de 25 y G, que era de Medicina. Y otro de los lugares donde hubo procesos espantosos fue en la CUJAE. Yo me negué a ir a cantar en la CUJAE, nunca canté en la CUJAE en esa época.
Y se lo dije a los dirigentes que me vinieron a ver: no, no, no, cuando ustedes quiten esos métodos que tienen ahí, con los que no estoy de acuerdo, yo voy y canto, pero no voy a cantarle a gente que son capaces de hacer esas cosas, de emplazar a una persona porque se mueve así o porque pone un dedo de una manera, degradarlo ahí, delante de todo el mundo y expulsarlo sin haber atendido si tiene talento, si no lo tiene, si tiene condiciones humanas, si no las tiene, si va a ser útil a este país, si no lo será.
Pienso que es un fenómeno que fue como la cola de aquella euforia revolucionaria de la década del sesenta, alimentada en gran medida por la enorme necesidad de defensa que tenía la Revolución en ese momento y por la realidad incuestionable de los ataques y del acoso directo que tenía en aquel momento. Todo eso se mezcló.
En el año sesenta y ocho empieza uno de los primeros líos, cuando Padilla gana el Premio de poesía de la UNEAC.
Pienso que eso se pudo haber evitado. Hubo gente que alimentó eso y los mismos que lo alimentaron después se fueron.
Exactamente.
Es increíble que los que llevaban la batuta después se fueron. Y Padilla, sí, es verdad, escribió una serie de poemas bastante duros, pero poemas. No eran panfletos, era poesía lo que estaba escribiendo y excelente poesía, además. Bueno, sí, bastante duros. Pienso que con Padilla quizás lo que se hubiera tenido que hacer era acercarse a él, darle mejores ejemplos, no ponerlo en la disyuntiva de la rivalidad, de la competitividad aquella que había entre tres o cuatro en aquel momento y de quítate tú para ponerme yo. Todo eso fue muy mal manejado.
Volviendo al Grupo de Experimentación Sonora, ¿para ti o para los que lo integraban, aquella experiencia tenía un carácter de permanencia o de provisionalidad, como cuando se juntan los músicos para una descarga?
Yo pensaba que sí, que quizás en el futuro iría a otro sitio, pero no suponía el futuro de esa forma. O sea, yo estaba muy concentrado en aprovechar lo que tenía en ese momento porque fue mi primera gran oportunidad de hacer música con muy buenos músicos, aprender mucho de todo el mundo.
Fue la segunda, en realidad, porque anteriormente Martín Rojas y el Grupo Sonorama 6, en el que también estaba Eduardo Ramos, hicimos algunas cosas que quizás fueron el preludio de lo que fue el Grupo de Experimentación Sonora desde el punto de vista experimental, aunque para ello no había espacio en ese momento. Martín tenía su grupo y trataba de hacer música que acogieran bien en los cabarés, en los night clubs, porque eran los lugares donde lo empleaban.Los conocí a él y a Eduardo en Varadero en un impasse en que estuvo sin trabajo.
Los invito a que me acompañen en algunos temas para salir en Mientras tanto. Ellos acceden y nos ponemos a grabar y a divertirnos y de pronto empezamos a hacer cosas que para ese tiempo resultan interesantes.Luego, en el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, tuve el status de plantilla, con una seguridad, incluso laboral. A nosotros nos estaban pagando realmente para que estudiáramos y para que creáramos. ¿A qué más puede aspirar un artista?
Y siendo joven.
Exactamente.
En esa época hice cientos de canciones.
¿Se produjo acaso un cambio entre tus canciones anteriores a tu pertenencia al Grupo y las que vinieron después?
En mí ese proceso se fue dando por su propio peso. Lo que me incorpora el Grupo fundamentalmente es un sentido más orquestal. El concepto de cámara, el concepto sinfónico. O sea, la posibilidad de ampliar lo que yo hacía. Y, por supuesto, de ampliar enriqueciendo, no de pegar una cosa encima de la otra.
El fenómeno de la extensión, de estructuras más largas y anchas, más complicadas, son aspectos que están debajo de las canciones, que están en su morfología. Esto es enriquecedor, pero hay otra zona que me parece fundamental y es la experiencia con cada uno de los músicos que estaban allí.Por ejemplo, oír tocar el piano a Emiliano Salvador con la armonía que uno le daba, aunque a él se le podían ocurrir mil melodías que no eran las que se te ocurrían a ti.
Eso te amplía el horizonte. O si no, darle un papel de bajo a Eduardo Ramos con un cifrado y de pronto ver que él a veces no hace lo que tú le pones sino una cosa mucho mejor, eso también te enriquece. Estar al lado de compositores como Pablo (Milanés), como Noel (Nicola), que enfocan un tema no como lo enfocas tú sino desde otro ángulo, y que te hace meditar, tú dices: coño, qué interesante, qué bien, eso también te enriquece.
Tuvimos experiencias colectivas de composición, como por ejemplo el caso de Cuba va, en que sólo nos dimos una tonalidad: "vamos a hacer esta canción en la mayor y vamos a hacer una estrofa cada uno".
Una especie de cadáver exquisito.
Un cadáver exquisito. Entonces nos fuimos a nuestras casas y cuando regresamos al día siguiente cada uno tocó su parte y, por lógica, todos supimos qué orden tenía que tener cada parte. Empezamos con la de Pablo, seguimos con la de Noel y terminamos con la mía que tenía un aspecto un poco más conclusivo. Y nada, las pegamos y parece una canción hecha por una sola persona.
En aquel momento, sobre todo Noel, Pablo y tú
Fíjate tú qué compenetración teníamos en ese momento. Estábamos muy juntos, muy compenetrados, escuchando la misma música, tocando juntos todos los días las canciones del otro.En aquel momento, sobre todo Noel, Pablo y tú.Inicialmente nosotros tres. También Eduardo, pero él siempre hizo menos canciones que nosotros y nunca le ha gustado cantar. Luego se incorporó Sara. Además del Grupo de Experimentación Sonora, en otros lugares había trovadores. En Santiago estaba Augusto Blanca, en Cienfuegos, Lázaro García, etc. En la misma Habana había muchísimos trovadores que no pertenecieron al Grupo. Estaban Martín Rojas, Vicente Feliú, Carlos Gómez y otros.
¿Cómo ves ahora tu experiencia musical y personal en el Grupo de Experimentación Sonora?
Como experiencia musical podría decir que fue mi primera escuela. Después he tenido otras de las que me he enriquecido. Y antes también, pero ninguna tan abarcadora, ninguna me dejó tantas huellas. Creo que fue mi primera escuela musical importante. Y desde el punto de vista humano, enorme. O sea, yo venía de una experiencia humana colectiva que era el ejército. Y ahí se aprende mucho, de la convivencia. Reaprenderme el asunto de la convivencia, de los caracteres, de las diferencias, de las similitudes, de lo que se puede hacer en colectivo y de lo que no, de lo que otros admiten y no admiten, de lo que tú mismo admites y no admites. Yo creo que todo eso como experiencia humana también es muy enriquecedor.
Jaime Saruski
Publicada en Revolucion y Cultura, octubre de 2000.
Por supuesto que aquellos tiempos de fines de los sesenta y principios de los setenta tenían los elementos propios de cualquier década, anterior o posterior. Hubo momentos fabulosos que nadie quisiera olvidar, hubo otros que no se quisieran recordar. Y mucho menos para creadores, como Silvio Rodríguez, por ejemplo. Por el mundo andaban gravitando Los Beatles y el rock mientras aquí, inmersos en la epopeya, a los esfuerzos cotidianos de la gente hubo que añadir, en cuanto al arte y la cultura, los enfrentamientos a quienes pretendían imponer sus criterios desde posiciones intransigentes, intolerantes. En medio de esa atmósfera convulsa, con su profusión de contradicciones, se fundaría aquel fenómeno de excepción que fue el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, del cual fue Silvio uno de los pilares. De esa experiencia, desde la
 perspectiva que da la decantación en el tiempo, nos habla él ahora con penetrante lucidez.
perspectiva que da la decantación en el tiempo, nos habla él ahora con penetrante lucidez.¿Qué hacías cuando se funda el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC?
Era empleado del ICRT, entonces ICR. Ya había tenido problemas allí. Habían terminado con Mientras tanto, el programa que yo estaba haciendo. Me habían botado del organismo.
¿Por qué razón?
Las razones que me argumentaron -puedo deducir e inferir un sinnúmero de cosas- en la reunión, donde se me separa del ICR -que después no se me separó como te voy a explicar más adelante- fueron: 1) Que yo había dado unas opiniones acerca de Los Beatles en la televisión.
2) Que yo andaba con un exrecluso de la UMAP. 3) Que yo me reunía en Coppelia con unos jóvenes intelectuales de la Universidad medio sospechosos. 4) Que habían salido en un programa Mientras tanto dos personas dándose un beso en la boca y eso no se hacía en la televisión cubana. Se trataba de un trozo de película que ilustraba una canción de amor.
En ese momento no salían besos en la televisión.El problema es que hay que hacer memoria de todo ello porque las cosas que sucedían en aquella época, o que no sucedían en la televisión, hoy día pueden parecer completamente risibles y absurdas.Pero era la realidad cotidiana, como por ejemplo, que las mujeres no podían salir en minifalda en la televisión. Estaba prohibido. Los hombres no podían salir con melena. A no ser los barbudos.
Era la época en que ni siquiera se podía hacer un tiro de cámara donde se vieran las luminarias del estudio porque estaba en contra de lo establecido para el buen quehacer de la televisión.Y así te sigo enumerando cosas. Era la época en que prácticamente se seguían con microscopio los compases de las canciones para ver si algunas tenían células del rock, que a su vez eran interpretadas como células de penetración y células proimperialistas.
O sea, había compases musicales imperialistas en esa época. Hay que analizar todo eso en aquel contexto.Y cuando me llaman -siempre he pensado que en realidad lo hicieron para darme un par de cocotazos, para regañarme-, no me quedo callado, rebato todo lo que me están planteando, defiendo la amistad con mis amigos, defiendo a Los Beatles, defiendo el beso, defiendo todas esas cosas en una reunión que empieza a subir de tono y yo a no retractarme de nada. Parece que al compañero que está reunido conmigo no le queda más remedio. Pienso que fue un exabrupto botarme de allí. Recuerdo que yo estaba en el estudio dos, grabando la música para el programa; bajo y le digo a las personas que estaban allí: "Señores, esta grabación ya no tiene objeto, Mientras tanto acaba de ser suspendido. A mí me acaban de botar del organismo, así que me voy.
"Pero me niego a cobrar el sueldo y estoy cinco o seis meses sin cobrarlo y me lo tenían allí todos los meses. Yo quería que me dieran la baja y no me la daban.En ese ínterin, a fines de 1968, llega Alfredo Guevara de Brasil. Había ido a un festival de cine y estuvo en contacto con lo que era la nueva canción brasilera.El tropicalismo.
El tropicalismo
claro. Pero no sólo el tropicalismo, que es de Bahía y son los bahianos: Veloso, Gil, todos ellos. En Río y en otras regiones de Brasil también se estaba desarrollando un movimiento de la canción con Chico Buarque, Gerardo Vandré, Sergio Ricardo, que era nordestino. En realidad había un fenómeno de Nueva Canción en todo Brasil que cobra mucha fuerza. Y el tropicalismo porque estaba apoyado por excelentes músicos aunque también por poetas, ensayistas, periodistas que le daban una gran divulgación a ese movimiento.Alfredo nos invita a Leo Brouwer y a mí a la conferencia que da en el noveno piso del ICAIC para informar acerca de su viaje a Brasil que había tenido lugar en plena dictadura, después del derrocamiento de João Goulart.Aunque Leo y yo éramos empleados del ICRT, estábamos en las mismas condiciones.
Allí no nos daban trabajo y nos habían prohibido aparecer en la televisión y la difusión por la radio. No nos soltaban para otro organismo, pero no nos daban trabajo.Después de la conferencia, Alfredo quiso hablar personalmente con nosotros dos y nos dice que qué nos parecía crear un grupo dedicado a la experimentación sonora, a investigar nuestras raíces, es decir, también la de los países que tienen los mismos componentes étnicos, como Brasil, por ejemplo, y otros. En general, hacer un estudio de la música en función de la banda sonora del nuevo cine.
Imagino que Leo, que ya tenía cierta experiencia en el mundo del cine, habrá tomado aquella propuesta con más normalidad, pero para mí aquello fue una revelación porque significaba sumergirme en el mundo del cine. Además, no podía cantar en ninguna parte, salvo en algunos lugares que me abrían las puertas, como Teresita Fernández, que me dejaba cantar en El coctel o Raquel Revuelta que me dejaba dar recitales en el teatro Hubert de Blanck y, por supuesto, Casa de las Américas, que empezaba ya también, una vez al mes, a hacer aquellos programas donde nosotros nos reuníamos. Pero eran contados los lugares donde podía expresarme.Así empieza todo. Leo y yo fuimos los primeros que nos trasladamos.
Y mi carné del ICAIC está fechado: primero de abril de 1969. Ya habíamos hablado de los posibles integrantes del grupo: Pablo (Milanés), Noel (Nicola), etc. Pero todavía quedaba hablarlo con Alfredo. Todo eso ocurre en los primeros meses de 1969.En esa espera se habían escogido algunos músicos que estaban estudiando en la Escuela Nacional de Arte, como Emiliano Salvador y Leoginaldo Pimentel. Al parecer ellos tenían líos en la ENA. Incluso no tenían donde vivir. Leoginaldo era de Camagüey y Emiliano de Puerto Padre. Medio que los estaban sacando de la ENA. Se decía que porque eran regaos o algo así.
Y entonces fueron para el ICAIC.También ingresaron Sergito Vitier, Leonardo Acosta, Eduardo Ramos, Pablo Milanés, Noel Nicola, Pablo Menéndez. Cuando entra Sara (González) en el setenta ya el grupo tenía cierto camino recorrido.
En 1967 se crea la Orquesta Cubana de Música Moderna. Más de un año después arman ustedes el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. ¿No ves un vínculo entre ambos hechos?
No, en lo absoluto. La Orquesta Cubana de Música Moderna era un jazz-band con la tímbrica de ese tipo de formación. No abarcaba todas las posibilidades con que se podía tratar la música, tema que en ese momento era motivo de muchas discusiones. En primer lugar, había un celo terrible con todo lo que oliera a rock.
Y fue posible hacer el jazz band porque ya era una música de viejo estilo, menos vigente.
El formato era viejísimo.
Exactamente. Entonces, como la gente no corría peligro de escuchar esa música y de que se le pegaran los microbios imperialistas, se permitió que se hiciera. Pero ya, dentro de la misma orquesta, hay una serie de gérmenes, de gente más joven que empieza a pujar por hacer su propia música, su propia versión del jazz, no una versión tan antigua.
Y ocurre el caso de dos destacados músicos cubanos a los que castigan -a uno de ellos porque quería separarse de la orquesta y crear su propio grupo-; y los mandan a que se pasen un tiempo dándole de comer a los leones en el Zoológico.
Increíble
En esa época esas cosas pasaban. Se hacían esas cosas. Nada, eran los castigos que te mandaban.Era una cosa completamente loca
.¿Cómo reaccionaron ustedes en el grupo ante esos hechos?
El grupo nuestro tenía otro conflicto porque a no todos sus integrantes les gustaba el rock. Los había que les gustaba el jazz, a otros el rock, o los pegados a la cancionística como nosotros. Pero todos sí teníamos interés en experimentar con libertad en cualquier género que se nos ocurriera, sin limitaciones.
Al ver que estábamos en un ambiente donde no se nos coartaba ni se nos impedía la experimentación, empezamos a montar canciones con distintas formas, desde un rock a lo inglés como Cuba va, hasta la Canción de la Nueva Escuela, que es un son tradicional, o un guaguancó como Los caminos, etc. Empezamos a hacer de todo.En septiembre de 1969, cuando se empieza a armar el grupo con todos sus integrantes, yo llevaba meses tratando de irme en un barco de pesca. Y justamente en ese mes me confirman el viaje. Entonces estaba entre quedarme desde el inicio con el grupo o hacer mi viaje y al regreso incorporarme. Y eso fue lo que hice.
O sea, te fuiste en septiembre y regresaste...
El 28 de enero.
¿Ya Leo tenía claro qué quería hacer con el grupo, que no se limitara a hacer música para cine?
La creación del grupo en parte fue un pretexto para sacarnos a algunos de la vorágine. Nos era imposible hacer solamente música para cine porque cada uno de nosotros venía ya con su propia tendencia. Y al tener la posibilidad de tocar en conjunto, la creatividad no estaba esperando a que vinieran y nos dijeran: haz la música para esta película. Todo lo contrario.
Por eso hicimos muchísima más música espontáneamente que la que hicimos para películas.Aquello fue un taller de experimentación desde varios puntos de vista. En primer lugar porque recibimos clases. Estaba Juan Elósegui dando solfeo; Federico Smith daba armonía, contrapunto, composición. Las de Leo eran unas clases muy amplias y muy abarcadoras: Desarrollo de las formas.
Contenían muchas materias y muchos conocimientos también. Toda esa erudición de Leo, que siempre la tuvo.Por ejemplo, explicaba un fenómeno de desarrollo musical dibujando una hoja en la pizarra, el tallo de la hoja, luego las ramificaciones. Empezaba por el dibujo de una hoja y por último dibujaba las formaciones del ejército de Napoleón que él recordaba en una batalla. Y decía: esto es arte también, la forma en que se dispuso la artillería. Aquí hay un desarrollo de la forma porque después la infantería avanzaba de esta manera.
Esto es desarrollo de la forma. Eran clases de tal nivel que nosotros extrajimos mucha sustancia.Por lo menos yo, te lo confieso que sí, eran las que más entendía. Leo nos enseñó, por ejemplo, a componer en colectivo. A estructurar una obra, a repartir las partes bajo un mismo concepto y que en determinado momento fuera una forma expresiva la que predominara, que sucediera a otra, que hubiera un puente, que hubiera una tercera, una cuarta, una quinta, etc. Leo tenía una forma de enseñar que era muy acelerada.
Él siempre dijo que toda la música se podía condensar muchísimo.Leo me contaba de los conflictos que tuvo entonces con la dirigencia del Consejo de Cultura, que les habían prohibido tocar no ya en la televisión o la radio sino en cualquier parte. Que por ello ustedes tenían que buscar la manera de dar algunos conciertos y que algunos se dieron en el Chaplin.Incluso una vez fuimos invitados a hacer un programa de televisión y cuando vieron nuestra estampa se persignaron y exclamaron: ¡Vade retro! Aunque quiero aclararte que nuestra relación con el ICAIC no era contemplativa.
Ni nosotros con el ICAIC ni el ICAIC con nosotros. No era un lecho de rosas aquello. También hubo discusiones allí. Nosotros, realmente, éramos muy incendiarios en ese momento. Cuando digo nosotros me refiero a los trovadores. Recuerdo que cuando llegó aquí el grupo Quilapayún, que fue como un fenómeno, que llegó con Isabel Parra, se presentaron en todas partes, en la televisión, en la radio. Los periódicos de la Juventud sacaban reportajes sobre ellos, El Caimán Barbudo les hizo un largo reportaje donde se decían cosas que estaban dirigidas a nosotros. Quilapayún en ese momento no se acercó porque creyó lo que les dijeron: que éramos un grupo de indisciplinados, de desviados políticamente porque lo que nos gustaba era el rock. También les dijeron que éramos drogadictos. Eso ellos lo repitieron en terceros países.
Y de ahí salió que dijeran irónicamente de que era curioso que algunos en Cuba hicieran canciones con textos revolucionarios y con música imperialista; que en vez de ser una cultura roja era una cultura rosa. Cuando leímos aquello inmediatamente empezamos a redactar una respuesta contundente, como derecho de réplica, para que se publicara en el propio Caimán.
Esto llegó a la dirección del ICAIC. Y parecía que a causa del conflicto se iba a desbaratar el grupo. No nos amenazaron con hacerlo pero nos prohibieron responder aquellas declaraciones. Y establecieron que las leyes del juego las ponían ellos. Me deprimí tanto que llegué a pensar que la fraternidad podía ser un préstamo, que no era tan así tampoco...Yo me imagino que el combate ideológico, en la superestructura, que estaba llevando a cabo el ICAIC, era lo suficientemente delicado como para que un elemento sin control, como podíamos ser nosotros, de pronto desbaratara aquel precario equilibrio que estaba establecido.
Con el tiempo me doy cuenta de que eso es así pero en aquel momento estaba ciego de furia.
Llama muchísimo la atención esa fuerza que les tenía enfilados grandes cañones a ustedes que todavía no eran ni remotamente lo que fueron después.
No, si cuando fuimos lo que fuimos después, eso se acabó... He ahí la cosa.
Ahora,¿quién lidereaba esa corriente tan dogmática y tan intolerante?
Yo creo que era mucha gente, en realidad. Uno podría hacer memoria y acordarse de quién dirigía tal organismo o el otro organismo, pero a mí me parece que era una corriente que iba más allá de los dirigentes de los organismos.
Era un fenómeno que se daba producto de la euforia revolucionaria, por una parte. Lo más fácil de hacer siempre con lo que no te gusta, sin haber profundizado en por qué te gusta o no y si tienes razón o no, es eliminarlo, quitarlo de tu vista.También el oportunismo, como aquella actriz de la televisión, medio española-argentina, que salía a la calle con una tijeras a cortarle la melena a la gente y a cortarle los bajos estrechos de los pantalones.
También el oportunismo, como aquella actriz de la televisión, medio española-argentina, que salía a la calle con una tijeras a cortarle la melena a la gente y a cortarle los bajos estrechos de los pantalones.
Yo lo recuerdo. Además, se lo hizo a un amigo mío que estaba de pase y era vanguardia de toda la Isla de la Juventud, militante comunista.
Él le tiró el carné de la Juventud y le dijo: mire, este pase yo me lo he ganado en la Isla de la Juventud y me gané la militancia de la Juventud y estos pelos que tengo me los he ganado ordeñando vacas allí durante años. Y ni usted ni nadie me los va a cortar. Eso pasó y conozco la persona y está ubicada perfectamente.Yo pienso que todo parte de una interpretación demasiado rígida de lo que es la sociedad o de lo que es el socialismo, de lo que es la sociedad socialista.
Se trata de un purismo que en el trasfondo es muy hipócrita, porque es: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Es también, sencillamente, abuso del que puede determinar que las cosas sean de una forma y lo hace porque sí.Era inmadurez, falta de perspectiva. Es muy probable que haya habido su elemento de oportunismo en alguna gente. No lo dudo. Te empecé hablando de la euforia revolucionaria porque todas esas medidas son a las que las multitudes sin cabeza responden a veces con prontitud.
¿Tú has leído Masa y poder de Elías Canetti? Lo que es capaz de hacer una masa cuando se embulla de pronto, de las atrocidades que es capaz de hacer. Yo pienso que es parte también de una especie de euforia que cuando las masas no están bien encaminadas, no están bien esclarecidas en una dirección, pueden llegar a cometer.¿A ti no te ha pasado un camión lleno de hombres por el lado? ¿Tú no has visto como se van metiendo con todo el mundo? Seguro que cada uno de esos hombres, solo, si va a pie por la calle, no hace eso.
Es un efecto de estar en grupo. Y pienso que algunos excesos que se le atribuyen a la masa tienen su origen también en esa psicología de las multitudes.Había alguien que de pronto venía y te enardecía con algunas palabras: porque esto es lo revolucionario, porque esto es lo que hay que hacer, porque a estos hay que pisotearlos. Y bueno, acababan, no sé, pelando a un muchacho, rajándole los pantalones, como acababan haciéndole un mitin de repudio a los marielistas, a quienes fueran, tirándoles tomates o pedradas a las casas. Ese tipo de cosas.
Es una manipulación que puede estar dada -yo nunca pienso que por la mala fé- por equivocación, por un error de concepción, por darle cabidas a sentimientos que no son los mejores, ni los más humanos, ni los más solidarios, que no son los más altruistas, ni son los más dignos de un ser humano. No son los que hubieran apoyado Martí ni el Che.En esos momentos, a veces pequeños grupos, pequeñas masas, respondían a ese tipo de provocación, aparentemente con buena intención. En aquella época, uno de los lugares de donde más gente salía a pelar y todo eso era de la beca de 25 y G, que era de Medicina. Y otro de los lugares donde hubo procesos espantosos fue en la CUJAE. Yo me negué a ir a cantar en la CUJAE, nunca canté en la CUJAE en esa época.
Y se lo dije a los dirigentes que me vinieron a ver: no, no, no, cuando ustedes quiten esos métodos que tienen ahí, con los que no estoy de acuerdo, yo voy y canto, pero no voy a cantarle a gente que son capaces de hacer esas cosas, de emplazar a una persona porque se mueve así o porque pone un dedo de una manera, degradarlo ahí, delante de todo el mundo y expulsarlo sin haber atendido si tiene talento, si no lo tiene, si tiene condiciones humanas, si no las tiene, si va a ser útil a este país, si no lo será.
Pienso que es un fenómeno que fue como la cola de aquella euforia revolucionaria de la década del sesenta, alimentada en gran medida por la enorme necesidad de defensa que tenía la Revolución en ese momento y por la realidad incuestionable de los ataques y del acoso directo que tenía en aquel momento. Todo eso se mezcló.
En el año sesenta y ocho empieza uno de los primeros líos, cuando Padilla gana el Premio de poesía de la UNEAC.
Pienso que eso se pudo haber evitado. Hubo gente que alimentó eso y los mismos que lo alimentaron después se fueron.
Exactamente.
Es increíble que los que llevaban la batuta después se fueron. Y Padilla, sí, es verdad, escribió una serie de poemas bastante duros, pero poemas. No eran panfletos, era poesía lo que estaba escribiendo y excelente poesía, además. Bueno, sí, bastante duros. Pienso que con Padilla quizás lo que se hubiera tenido que hacer era acercarse a él, darle mejores ejemplos, no ponerlo en la disyuntiva de la rivalidad, de la competitividad aquella que había entre tres o cuatro en aquel momento y de quítate tú para ponerme yo. Todo eso fue muy mal manejado.
Volviendo al Grupo de Experimentación Sonora, ¿para ti o para los que lo integraban, aquella experiencia tenía un carácter de permanencia o de provisionalidad, como cuando se juntan los músicos para una descarga?
Yo pensaba que sí, que quizás en el futuro iría a otro sitio, pero no suponía el futuro de esa forma. O sea, yo estaba muy concentrado en aprovechar lo que tenía en ese momento porque fue mi primera gran oportunidad de hacer música con muy buenos músicos, aprender mucho de todo el mundo.
Fue la segunda, en realidad, porque anteriormente Martín Rojas y el Grupo Sonorama 6, en el que también estaba Eduardo Ramos, hicimos algunas cosas que quizás fueron el preludio de lo que fue el Grupo de Experimentación Sonora desde el punto de vista experimental, aunque para ello no había espacio en ese momento. Martín tenía su grupo y trataba de hacer música que acogieran bien en los cabarés, en los night clubs, porque eran los lugares donde lo empleaban.Los conocí a él y a Eduardo en Varadero en un impasse en que estuvo sin trabajo.
Los invito a que me acompañen en algunos temas para salir en Mientras tanto. Ellos acceden y nos ponemos a grabar y a divertirnos y de pronto empezamos a hacer cosas que para ese tiempo resultan interesantes.Luego, en el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, tuve el status de plantilla, con una seguridad, incluso laboral. A nosotros nos estaban pagando realmente para que estudiáramos y para que creáramos. ¿A qué más puede aspirar un artista?
Y siendo joven.
Exactamente.
En esa época hice cientos de canciones.
¿Se produjo acaso un cambio entre tus canciones anteriores a tu pertenencia al Grupo y las que vinieron después?
En mí ese proceso se fue dando por su propio peso. Lo que me incorpora el Grupo fundamentalmente es un sentido más orquestal. El concepto de cámara, el concepto sinfónico. O sea, la posibilidad de ampliar lo que yo hacía. Y, por supuesto, de ampliar enriqueciendo, no de pegar una cosa encima de la otra.
El fenómeno de la extensión, de estructuras más largas y anchas, más complicadas, son aspectos que están debajo de las canciones, que están en su morfología. Esto es enriquecedor, pero hay otra zona que me parece fundamental y es la experiencia con cada uno de los músicos que estaban allí.Por ejemplo, oír tocar el piano a Emiliano Salvador con la armonía que uno le daba, aunque a él se le podían ocurrir mil melodías que no eran las que se te ocurrían a ti.
Eso te amplía el horizonte. O si no, darle un papel de bajo a Eduardo Ramos con un cifrado y de pronto ver que él a veces no hace lo que tú le pones sino una cosa mucho mejor, eso también te enriquece. Estar al lado de compositores como Pablo (Milanés), como Noel (Nicola), que enfocan un tema no como lo enfocas tú sino desde otro ángulo, y que te hace meditar, tú dices: coño, qué interesante, qué bien, eso también te enriquece.
Tuvimos experiencias colectivas de composición, como por ejemplo el caso de Cuba va, en que sólo nos dimos una tonalidad: "vamos a hacer esta canción en la mayor y vamos a hacer una estrofa cada uno".
Una especie de cadáver exquisito.
Un cadáver exquisito. Entonces nos fuimos a nuestras casas y cuando regresamos al día siguiente cada uno tocó su parte y, por lógica, todos supimos qué orden tenía que tener cada parte. Empezamos con la de Pablo, seguimos con la de Noel y terminamos con la mía que tenía un aspecto un poco más conclusivo. Y nada, las pegamos y parece una canción hecha por una sola persona.
En aquel momento, sobre todo Noel, Pablo y tú
Fíjate tú qué compenetración teníamos en ese momento. Estábamos muy juntos, muy compenetrados, escuchando la misma música, tocando juntos todos los días las canciones del otro.En aquel momento, sobre todo Noel, Pablo y tú.Inicialmente nosotros tres. También Eduardo, pero él siempre hizo menos canciones que nosotros y nunca le ha gustado cantar. Luego se incorporó Sara. Además del Grupo de Experimentación Sonora, en otros lugares había trovadores. En Santiago estaba Augusto Blanca, en Cienfuegos, Lázaro García, etc. En la misma Habana había muchísimos trovadores que no pertenecieron al Grupo. Estaban Martín Rojas, Vicente Feliú, Carlos Gómez y otros.
¿Cómo ves ahora tu experiencia musical y personal en el Grupo de Experimentación Sonora?
Como experiencia musical podría decir que fue mi primera escuela. Después he tenido otras de las que me he enriquecido. Y antes también, pero ninguna tan abarcadora, ninguna me dejó tantas huellas. Creo que fue mi primera escuela musical importante. Y desde el punto de vista humano, enorme. O sea, yo venía de una experiencia humana colectiva que era el ejército. Y ahí se aprende mucho, de la convivencia. Reaprenderme el asunto de la convivencia, de los caracteres, de las diferencias, de las similitudes, de lo que se puede hacer en colectivo y de lo que no, de lo que otros admiten y no admiten, de lo que tú mismo admites y no admites. Yo creo que todo eso como experiencia humana también es muy enriquecedor.
Discografía

Existen variaciones a esta discografía provocadas por diversas causas: casa discográfica, editores, censura, etc. Muchos discos han sido alterados, títulos cambiados, canciones y carátulas reordenandas.
Ésta es la discografía original. Las alteraciones se mostrarán en la página de cada disco.
Días y flores (1975)
Al final de este viaje... 1968/1970 (1978)
Mujeres (1979)
Rabo de Nube (1980)
Unicornio (1982)
Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en vivo en Argentina (1984)
Tríptico (triple LP, 1984)
Causas y Azares (1986)
Oh Melancolía (1988)
Silvio Rodríguez en Chile (1990)
Silvio (1992)
Mano a mano (Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute) (1993)
Rodríguez (1994)
Domínguez (1996)
Descartes (1998)
Mariposas (1999)
Expedición (2002)
Cita con Ángeles (2003)
Érase que se era (2006)
Causas y Azares (1986)
Oh Melancolía (1988)
Silvio Rodríguez en Chile (1990)
Silvio (1992)
Mano a mano (Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute) (1993)
Rodríguez (1994)
Domínguez (1996)
Descartes (1998)
Mariposas (1999)
Expedición (2002)
Cita con Ángeles (2003)
Érase que se era (2006)
2º cita-2010
Discografía especial
Aparte de los discos oficiales, en casi todos los países de habla hispana circulan discos propios con compilaciones, versiones o ediciones que no se encuentran la discografía oficial.
México
Antología
España
Cuando digo futuro
Chile
Memorias
Causas y azares
viernes, noviembre 10, 2006
Te conozco

De niño te conocí
entre mis sueños queridos
por eso cuando te vi
reconocí mi destino.
Cuando pensaba que ya no iba ser
lo que soñaba de pronto vino.Tanto que yo te busqué
y tanto que no te hallaba
que al cabo me acostumbré
a andar con tanto de nada.
Cuánto nos puede curar el amor
cuánto renace de tu mirada.
Te conozco
te conozco desde siempre
desde lejos
te conozco
te conozco como a un sueño
bueno y viejo
es por eso que te toco
y te conozco.
Te conozco.
El lago parece mar
el viento sirve de abrigo
todo se vuelve a inventar
si lo comparto contigo.
La única prisa es la del corazón
la única ofensa es tener testigos.
Te conozco
te conozco desde siempre
desde lejos
te conozco
te conozco como a un sueño
bueno y viejo
es por eso que te toco
y te conozco.
Te conozco.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)